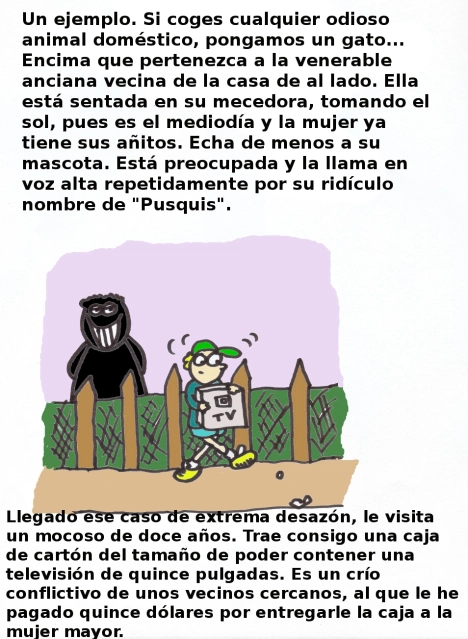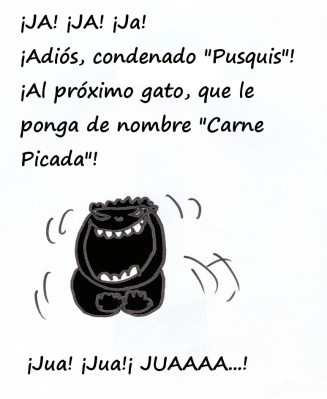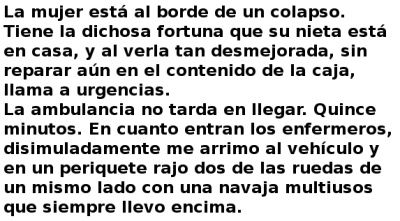niño
Escritos de Pesadilla. Video relato de terror: "El niño que quería jugar con Anton."
Audio relato de terror: "La caseta del árbol."
Audio relato de terror: "El niño que quería jugar con Anton."
Audio relato de terror: "El sueño de Dandy."
Audio relato de terror: "Cuestión de paciencia."
Audio relato de terror "Arlequín"
Jugando con la arena.
Donovan se sintió externamente frío. Se desperezó, estirándose sobre una superficie dura, pétrea y gélida. No veía más que oscuridad y tuvo que quitarse las gafas de sol.
Entonces…
– ¿Dónde estamos?
La pregunta surgió cerca de su lado. Era la voz de Mirtha. Estaba incorporada ya de pie, abrazándose a sí misma para tratar de entrar en calor. Desde la pared más próxima a ambos, una tea encendida iluminaba irregularmente parte del recinto.
Donovan estaba asombrado. No le salían las palabras.
Miró a su mujer. Esta reflejaba en sus ojos al borde del llanto el terror en el estado más puro.
– ¿Y Leticia? ¿Dónde está nuestra pequeña? – inquirió ella con estridencia, irritada al ver que su marido aún no reaccionaba ante la situación tan irreal en que se hallaban.
Donovan iba a tratar de responder, cuando un aullido infernal e inhumano les llegó procedente de la oscuridad más alejada.
Leticia estaba feliz jugando con la arena fina de la pequeña playa. Disponía de un cubo de plástico verde fosforito y su pala roja de juguete. Con un poco de agua recogida en el fondo del cubo humedecía un montoncito de arena para así crear la solidez necesaria para formar una casa.
Leticia estaba algo alejada de donde estaban descansando sus padres, los dos tumbados al sol protegidos por un enorme parasol. Era temporada baja, el lugar de por sí era poco conocido y turístico y la playa estaba casi solitaria, motivo por el cual la familia había decidido ir a pasar la mañana ahí por el día tan cálido que había salido. También al tratarse de una fecha entre semana, era presumible poder disfrutar de un magnífico día de asueto de sol y playa con la tranquilidad de verse rodeados de muy poca gente que molestase. Para una excepción en que su padre tenía una jornada libre en el trabajo de la oficina, había que aprovecharlo a lo grande.
Los padres de la niña estaban profundamente adormecidos sobre sus toallas de variopintos colores de tonos alegres y desenfadados. Leticia estaba tan atareada en la construcción de su casita de arena, que no se dio de cuenta de la llegada del niño. Se volvió al ver que la sombra proyectada por la silueta del niño recién llegado le tapaba su pequeña obra de arte.
– ¿Qué haces? Apártate, quieres – le dijo, enfurruñada.
El niño estaba en los huesos. Parecía bastante enfermizo. Sus ojos eran muy saltones. Su tez estaba reseca y con zonas enrojecidas por la irritación en reacción al estar expuesto de manera directa al sol. Sobre su frente llevaba una cicatriz muy profunda y vestía ropa usada mal remendada.
– ¿Puedes dejarme un poco de agua para construir con la arena algo interesante? – preguntó el niño de aspecto tan raro.
– Vale. No me importa. Podemos jugar juntos – le contestó Leticia, sintiendo curiosidad por lo que pudiera formar con la arena.
Le pasó el cubo. El niño se sentó a su lado. Amontonó arena y lo empapó hasta quedar satisfecho con la consistencia dada. Formó un pequeño hoyuelo con las manos en el suelo y extrajo de uno de los bolsillos de sus pantalones cortos deshilachados algo envuelto en papel de aluminio. Se lo mostró a la niña sin emocionarse.
– Mira – dijo en un susurro.
Fue abriendo el aluminio por los bordes hasta dejar a la vista una tableta de plastilina negra.
– ¡Es plastilina! – dijo Leticia, fascinada.
El niño la sonrió con desgana. Dividió la tableta en tres porciones. Una correspondía a dos terceras partes de la plastilina, mientras las otras dos porciones fueron partidas por la mitad exacta de la tercera parte restante. Los dedos de sus manos formaron una bola con la porción más grande. Luego la fue estilizando hasta que adquirió la forma de una cosa con seis patas y una cabeza deforme muy aplastada. Se la enseñó a Leticia.
– Mira. Un monstruo – comentó con una sonrisa extraña.
Depositó la figura del monstruo en el hoyo excavado en la arena.
Sin detenerse, sus dedos dieron cierta forma a las otras dos porciones, hasta simular dos siluetas humanas. Igualmente se las mostró a Leticia.
– Mira. Tus padres.
Leticia estaba como hipnotizada. Cuando observó que juntaba las dos figuras con la del monstruo en el fondo del hoyo, quiso protestar, pero el niño se llevó un dedo índice a los labios para indicarle que estuviera callada hasta el final.
Se puso a tapar las tres figuras con la arena mojada y estuvo unos pocos minutos moldeando algo parecido a un montículo.
Nuevamente reclamó la atención de Leticia.
– Esa es una casa muy rara – se le anticipó la niña.
– No es una casa. Es el lugar donde están encerrados tus padres.
El niño entornó los ojos, mostrándole las encías sangrantes de la parte superior de su dentadura.
– Ahora mira esto.
Juntó ambas manos sobre la estructura de arena y apretó con fuerza hasta chafarla.
Entre los resquicios de sus dedos surgió un líquido viscoso oscuro, procedente de la arena que presionaba.
Contempló a Leticia con satisfacción.
Soltó una carcajada amplia al advertir lo asustada que estaba.
Finalmente le dijo:
– Mira. Tus padres están ahora muertos.
Leticia se marchó llorando, dejando atrás su cubo y su pala de juguete para jugar con la arena. Aquel niño malo la había asustado tanto, consiguiendo que se mojara la ropa interior. Se dirigió hacia la zona donde descansaban sus padres, llamándoles a gritos entre gimoteos.
Pero al llegar al lado del enorme parasol simplemente encontró las toallas de playa empapadas de sangre.
La Caseta del árbol.
– ¡Corre, Nathan! ¡Corre todo lo rápido que puedas!
Fueron las palabras angustiosas y desesperadas de su madre.
Como pudo, alcanzó el jardín trasero. Sus cortas piernas se desplazaban con titubeos. Estaba nervioso. Asustado. Lloroso.
Demonios. Era un crío de ocho años.
Afuera el sol daba de lleno. Hacía mucho calor. Era de día. Empezó a sentir un fuerte escozor en el revés de las manos y en la cara.
A mitad de camino del árbol donde tenía situada entre las ramas la caseta construida el año pasado con la ayuda de su padre, escuchó el grito de su madre.
Fue espeluznante.
Recordó la orden que le dio. Tenía que correr. Trepar a la caseta del árbol. Con suerte ahí podría permanecer escondido. Y lo mejor, protegido por la oscuridad.
Alcanzó la escala de cuerda y fue subiendo.
Los ojos le picaban. Las lágrimas eran ácidas. Las sentía al deslizarse por sus mejillas. Tuvo que entrecerrar los párpados para continuar escalando el árbol.
Cuando llegó arriba, se refugió dentro de la casa, recogiendo la escala.
Nada más ubicarse al amparo de las sombras, sintió cierto alivio en la piel. Aunque sollozaba con ganas. Tenía mucho miedo. Por lo que pudo pasarle a su madre. Notó cierta humedad en los pantalones. Se había hecho pis.
Trataba de permanecer acurrucado en un rincón. El más sombrío.
Al poco llegaron ellos.
Estaban en el jardín.
Dos hombres malvados.
Los que habían entrado en la casa. Habían forzado una ventana de la cocina. Lo hicieron sigilosamente, más que nada para evitar que el vecindario supiese de su llegada. Por lo demás eran sabedores de que Nathan y su madre estaban durmiendo profundamente.
– ¡Niño! ¡Baja del árbol! – le dijo uno de los dos hombres malos.
Estaban ambos situados al pie del árbol.
– Sabemos que estás ahí arriba.
– ¡Venga! Baja con nosotros. ¿No querrás que subamos hasta la caseta para bajarte a rastras?
Nathan se mordía los puños de las manos para no meter ruido. Estaba transpirando copiosamente por el brutal efecto del calor. No podría aguantar mucho rato dentro de la caseta. Aquella oscuridad era artificial. Por los intersticios de los listones de la madera se filtraba parte de la luz solar.
– ¡Niño tonto! Desciende del puto árbol de una vez.
– Eso. Mejor que vengas con nosotros. Tu madre te está esperando.
Las voces eran enfermizas. Malsonantes.
Se apartó un poco de las sombras para verlos de refilón desde el hueco de la trampilla del suelo.
Eran dos hombres vestidos con indumentaria militar. Llevaban cascos, chalecos y botas pesadas.
Uno de ellos se fijó en su cabecita asomando por el hueco, y sin mayor dilación le mostró la cabeza de su madre. La sujetaba por los cabellos.
El hombre malo sonrió con ganas.
– Desciende del árbol, hijito. Y ven a saludar a la cabeza de tu mamá…
Nathan cerró la trampilla, retirándose entre las sombras del rincón donde no accedían los rayos del sol.
El hombre que sostenía la cabeza de su madre profirió su malestar con insultos.
Nathan notó un fuerte impacto contra la parte inferior de la caseta, cerca de la trampilla.
Le habían lanzado la cabeza de su madre…
– Es cuestión de tiempo… – trataba de calmar a su impulsivo compañero. – Aunque esté cobijado de la luz, el propio calor lo va a freír dentro de la caseta.
– El muy cabrón no se va a bajar del puto árbol.
– Por eso mismo te digo que hagamos guardia con el visor térmico. En cuanto nos confirme que ha muerto, nos marchamos sin tener que ingeniárnoslas para trepar hasta la copa del árbol.
– Puede que tengas razón. Ya nos hemos cargado a su madre. Y la brigada 12 ha hecho lo propio con el padre.
– Está confirmado. Eso es lo bueno de hacer un correcto seguimiento antes de cazarlos. Ese tío tenía la costumbre no de dormir en su casa, si no dentro del panteón familiar. La brigada 12 ha presentado al guarda del cementerio la autorización judicial para penetrar en el recinto a las siete horas. Este les ha entregado la llave de la verja de acceso al interior del panteón y han utilizado directamente el procedimiento del fuego directo.
– Como se disfruta achicharrándolos con los lanzallamas… Aunque yo personalmente prefiero el machete a la antigua usanza.
– Ya entiendo tu sobrenombre de Greg “El Jíbaro”.
– Eso es. No reduzco cabezas. Simplemente se las separo del cuerpo de los chupasangres…
Miró con rostro desafiante a la cabeza femenina tirada al lado de una raíz que sobresalía del suelo. Juntó ambas manos sobre la boca para hacer bocina, dirigiéndose al niño pequeño de la caseta en el árbol:
– ¿Qué tal chaval? Me imagino que te estás asando como un pollo. Tú estate tranquilo, que aquí permaneceremos los dos para impedir que te escapes.
“Cuando nos marchemos, de ti sólo quedarán cenizas…
– No seas cruel con el mocoso. Bastante estará sufriendo ya.
– A mi no me digas. Yo no tengo la culpa que sea un jodido vampiro.
La risa enfermiza. (Relato gráfico). Versión revisada.
Este relato ya fue publicado en el mes de Enero de 2010. Evidentemente, no pertenece a la Primera División en cuanto a popularidad dentro de Escritos.
Como hijo de mi horrenda imaginación, le doy una segunda oportunidad. Como siempre, he revisado algunas de las frases y lo he adecuado de tal manera que encaje dentro de las ilustraciones.
Espero que os guste este lavado de cara, je je.