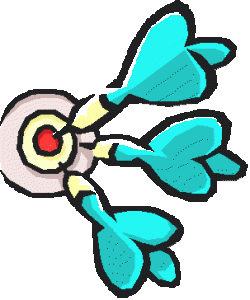Sleepy tenía una sensación de hambre algo extraña. Nunca se había imaginado que al morir uno pudiera seguir teniendo ganas de comer. No vio el túnel con la luz al fondo. Según le dijo una voz muy temperamental, le correspondía el purgatorio antes de poder llegar a recorrerlo en su totalidad. Así que allí estaba, en medio de las tumbas del cementerio del pueblo. Las tablas de la tapa de su ataúd cedieron relativamente ante el impulso de las uñas largas de sus manos, y tras un rato de escarbar en la tierra que le cubría, pudo salir al exterior y contemplar el camposanto bajo el halo lúgubre de la luna en cuarto creciente, con el cielo despejado de nubes y perlado de estrellas lejanas.
Sleepy tenía una sensación de hambre algo extraña. Nunca se había imaginado que al morir uno pudiera seguir teniendo ganas de comer. No vio el túnel con la luz al fondo. Según le dijo una voz muy temperamental, le correspondía el purgatorio antes de poder llegar a recorrerlo en su totalidad. Así que allí estaba, en medio de las tumbas del cementerio del pueblo. Las tablas de la tapa de su ataúd cedieron relativamente ante el impulso de las uñas largas de sus manos, y tras un rato de escarbar en la tierra que le cubría, pudo salir al exterior y contemplar el camposanto bajo el halo lúgubre de la luna en cuarto creciente, con el cielo despejado de nubes y perlado de estrellas lejanas.
Se miró a las ropas. Estaban sucias y medio rotas.
Dentro de los zapatos tenía alguna que otra china, pero no le molestaba tanto como para tener que descalzarse.
Quiso hablar.
Al principio le costó, pero había que romper con una de las reglas de los muertos vivientes.
– Eftoy vivo – dijo, satisfecho.
El purgatorio debía de ser una segunda oportunidad de redención.
El caso era que se parecía mucho al lugar donde siempre había vivido antes de morir fulminado por un terrible cáncer de pulmón.
Definitivamente, el limbo era su propio hogar.
Echó a andar con cierto garbo, estirando las piernas como si estuviera eludiendo pisar charcos de agua estancada. Poco a poco fue abandonando el cementerio de Santa Teodora.
Bob, “El Flaco”, estaba regresando a casa animado tras una noche de juerga con sus colegas del taller de reparación de motos, cuando vio a Sleepy acercándose por el mismo lado de la acera.
– ¡Jesús, Sleepy! Eres un condenado zombie – farfulló, con el rostro acalorado por el esfuerzo de intentar echar a correr los ciento veinte kilos de su anatomía sedentaria.
– No te fayas – le llamó Sleepy. – Tengo ganas de comer algo.
A pesar de su caminar mucho más lento de cuando vivía, logró prender a su antiguo amigo por los hombros.
– ¡No! ¿Qué haces? – gimió Bob.
– Yo tener que llenar mi estómago – se sinceró Sleepy.
Sus mandíbulas se engarzaron en las blanduras de Bob.
De verdad que estaba exquisito…
Sleepy abandonó las inmediaciones del pueblo exultante de felicidad. Su panza estaba repleta. Su hambre quedó saciada. Y además consiguió la compañía de un buen amigo. Lo que quedaba de Bob, “El Flaco”, le acompañaba como compañero de aventuras.
Así si que se podía ir por la vida en su nueva condición de zombie.