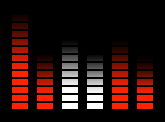Capítulo 1. EL RESPALDO FAMILIAR.
Capítulo 1. EL RESPALDO FAMILIAR.
…la inconsistencia de su tierna razón se enrevesó al igual que el hilacho de un zurcido desmañado en los cuatro orificios de uno de los botones de su abrigo de invierno. A pesar de que apreciase el apoyo incondicional afectivo y moral que su madre le dispensaba, tomándole con firmeza de la mano derecha mientras recorrían uno de los pasillos correspondientes a la sección docente de la escuela primaria, el muchacho estaba capacitado sensorialmente para entrever a CAMALEÓN en todas partes y en las posturas más inverosímiles posibles:
– encaramado en lo alto de las taquillas
– saciando su sed insaciable de la boca del grifillo de un dispensador de agua
– apoyado de espaldas contra una de las paredes en plan matón, mascando chicle y formando infinidad de globitos sanguinolentos, que relucían al ámbito de la luz racial de los tubos fluorescentes del techo
– y ante todo, custodiando cada una de las entradas a los váteres…
– ¡Mamá…! ¡Carajo! CAMALEÓN puede entrar aquí también – se volvió hacia su madre, con el rostro estremecido de miedo como si se estuvieran adentrando en una cámara de los horrores.
Ella lo miró con el cariño comprensivo de las mamás, y tirando de su mano blandengue para que prosiguiera caminando por el corredor, lo condujo ante la puerta del aula 3ºA. Antes de animarle a entrar, quiso tranquilizarle con unas palabras de aliento:
– Tranquilito, campeón del Pokemon. Basta con que lo domines con la cabeza. Igualito que lo haces de bien en casa. No es más que un producto de tu propia imaginación. Dile claramente que no vive aquí, que este colegio en concreto no entra dentro de sus dominios, y se desvanecerá.
– Pero es muy insistente, mamá… Y aquí le estoy viendo… “diferente”. Parece más fuerte.
Da miedo de verdad.
Y mientras decía esto a su madre, CAMALEÓN se encargaba de corroborarlo todo con una inclinación malévola del ala de su sombrerajo de fieltro, sonriendo con cumplida animadversión…
Capítulo 2. LA RÉPLICA EXACTA.
Rufo se medio enderezó sobre su pupitre de madera de enebro sin barnizar, alzando la palma derecha, atrayendo de ese modo la discreta atención de la señora Morales. La profesora de matemáticas se detuvo de lleno en el dictado monocorde del enunciado de un problema que afectaba a un número indeterminado de kilogramos de manzanas reinetas. Se retrepó por encima de su escritorio, en un símil de comportamiento animal a cómo lo haría un quelonio de agua dulce que se retrepase orgullosamente a lo largo y ancho de la raíz exterior de un sauce llorón para tostarse al sol. Lo miró con desdén, sumamente descontenta por la inoportuna interrupción.
– Ya me dirás, Ventosino de la Garriga.
Rufo se sentía morir de vergüenza propia, con los compañeros de clase observándole de sonrientes como un corrillo de nutrias curiosonas. Se ruborizó, resguardando las manos en los fondillos de los bolsillos de los pantalones.
– Al parecer, las necesidades fisiológicas imperan, ¿verdad, Ventosino de la Garriga?
– Sí, “seño”.
– Pues a qué espera. Vaya a los aseos de una santa vez.
– Sí, “seño”.
Rufo estuvo vagando por los pasillos abandonados cercanos a su clase, buscando frenéticamente los servicios de los chicos. Salía de un recodo ciego y se adentraba en otro corredor interminable.
Las puertas de cristal esmerilado de las clases de sexto y séptimo grado.
Una puerta de madera descolorida por aquí, que no conducía a ninguna parte que le fuese esencial.
Otra de doble hoja, destinada al vestuario deportivo.
Al final de un tramo transversal a las escaleras que conducían a la planta superior se alineaban tres puertas seguidas, una al lado de la otra, como si fuesen los guardianes celosos e inexpresivos del palacio de Buckingham, pertenecientes al comedor y su respectiva cocina. Pero la puerta correspondiente al dichoso retrete de marras se mostraba la mar de esquiva. Y sin duda que había un único culpable. Y de pensar en
ÉL,
se le heló la hemoglobina en las venas.
“Respira hondo, chaval. CAMALEÓN no existe. NO PUEDE EXISTIR.”
“Y un cuerno de toro.”
“Está bien. Digamos que existe. En tal caso tienes que plantarle cara. Bastar de mojar la
cama. Este colegio sólo te acepta a ti. Para nada quiere tener a un fantasmita de
pacotilla entre sus alumnos.”
“Vaaale… Lo que tú digas.”
– Fantasma. No te tengo miedo. No me asustas nada – se dijo en voz alta, hasta gallear un poco.
Sus pasos firmes resonaron por los aledaños de la enfermería.
“Cerca de aquí tiene que haber un cuarto de baño. Esta zona no te pertenece CAMALEÓN.
Aquí no hay NIÑOS.”
(excepto yo, claro)
Estando en el ecuador de otro pasillo alternativo, escuchó la terrible risa recia y prominente materializándose en el mundo de los vivos. No muy lejos de donde se encontraba, quedó proyectada la sombra alargada y distorsionada de la entidad diabólica, que supuestamente existía simplemente en las entrañas de su mente infantil.
– Te estás meando encima, ¿eh, Ventosino? – siseó una voz del todo pérfida, disimulada entre las macetas ornamentales de dos palmeras en miniatura. – Y nadie va a acudir en tu ayuda…
“Nadie. Pero que absolutamente nadieeee…
“Y por lo tanto, tu linda vejiga de mocosete va a reventar con la sonoridad de uno de mis globitos de chicle. Alargaré la garra de uno de mis dedos engurruñados, y te la PINCHARÉ. Y hará ¡plof!
– ¡NO!
Se volvió pero no encontró a nadie. Los jadeos acelerados de Rufo ocuparon el lugar dejado por la respiración cadavérica de la vil criatura.
– Existo, Rufinete, vaya si existooo…
– ¡Ni hablar! No eres una cosa que se puede tocar y oler- se rebeló Rufo.- Así que no te temo nada.
Se olvidó de la voz maliciosa y continuó con la búsqueda de un cuarto de baño que habría de aliviarle de lo lindo.
Media hora más tarde, la “seño” Morales dio por concluída su emblemática clase de matemáticas. Anotó la ausencia descarada del alumno Rufo Ventosino de la Garriga en la hoja color sepia del parte de incidencias del día, y saliendo de forma precipitada del aula, se refugió en la sala de profesores, contigua al despacho del Director.
Precisamente encontró al Director Fernández Hinojosa tomándose un café cortado, a la vez que leía con sumo interés la primera plana de la gacetilla escolar editado por la propia institución académica, sentado encima del borde de una de las mesas metálicas del profesorado. La maestra lo abordó sin disimular su malhumor.
– Esto que acaba de ocurrirme es inaceptable, señor Fernández.
– ¿Qué sucede, profesora Morales? – se interesó, dejando la gacetilla a un lado.
– Un alumno. Ha aprovechado la supuesta necesidad de ir al baño para evitar la clase, estableciendo de esta manera un agravio comparativo con respecto a sus compañeros.
– No me diga que ha decidido evadirse de nuestra “disciplina”, para entrar en otra más rígida y de orden castrense como lo es la “mili”. Menudo muchachillo más precoz.
– Venga señor Director, que ya se me entiende.
– Con que el diablillo ha hecho novillos, ¿eh?
– Vaya si se ha apuntado a la tendencia de la vagancia, el muy granuja.
El Director Fernández adoptó una postura vertical, erguido como una lámpara de art decó.
– A ver, dígame cómo se hace llamar ese pillastre.
– Ventosino. Rufo Ventosino de la Garriga. No si ya de nombre le viene el dislate – la “seño” Morales se lo soltó todo con la premura delatora del confidente de un policía de métodos pocos ortodoxos.
El señor Fernández se acercó a un archivador y extrajo el cajón correspondiente al curso 3ªA.
Hojeó entre sus fichas.
– Ventosino. Ventosino de la Garriga… Ah, aquí le tenemos.
Extrajo la ficha del referido alumno, trasladándose con ella hacia la única mesa funcional de la sala que disponía de un supletorio con conexión externa.
– Voy a comunicar la jugarreta del mocete a sus progenitores ahora mismo. Aunque lo más probable es que expresen su desconocimiento del asunto en cuestión.
Marcó el número doméstico de la familia Ventosino.
– Si no se hallan en casa, habrá que posponerlo, para insistir más tarde. ¿Se ocuparía usted de ello? Luego estaré sumamente ocupado con la delegación canadiense integrada en el proceso de intercambio académico de alumnos con el colegio “Francoise Lafayette”, de Ontario, y que en este caso compete a la muchachada de sexto grado.
– Sí, sí. Cómo no.
El Director se mantuvo tieso en su porte, esperando que alguien descolgara el receptor al otro lado del hilo telefónico. El tono de espera se hacía tan dilatado en el tiempo, que estuvo en un tris de colgar. Entonces…
– Esto… Perdone. ¿Es usted la madre de Rufo Ventosino de la Garriga, verdad?
Miró con complicidad a la profesora Morales.
– Verá, señora Ventosino, lamento llamarla para ponerle en el triste conocimiento de la falta de asistencia de su hijo a la clase de matemáticas.
– De hecho ASISTIÓ – se inmiscuyó la maestra. – Dígales que asistió, pero que a mitad de clase emprendió las de Villadiego.
El Director le hizo señas con la mano libre, advirtiéndola que ya había reparado en el detalle.
– Su hijo Rufo aprovechó el permiso concedido por la profesora para ir al excusado, y desde ese mismo instante no se tiene una referencia clara de su paradero.
Por el micrófono del auricular le llegó un suspiro enternecedor.
“…”
– Sí, señora. Según nos atengamos a la declaración creíble de la profesora Morales, Rufo expresó de viva voz su necesidad perentoria de ir a los lavabos.
Una sucesión de suspiros y susurros aclaratorios.
“…”
– Ah, no. Terrible.
La maestra no tardó demasiado en percatarse en el impacto emocional que estaban causando las justificaciones maternales del comportamiento del niño rebelde en la personalidad de su superior, que hasta dicha fecha del calendario habíase mostrado como un dechado de serenidad imperturbable.
Los bisbeos de la madre de Rufo continuaban buscando amparo y consideración en el sentido auditivo del Director.
“…”
Los ojos de Fernández se encendieron como ascuas vivas en la fogata de una acampada.
– ¿Y me asegura al completo que lo… “domina”? Ya. Comprendo. Sí.
” No, no hay ningún problema. Afortunadamente no hemos requerido la destreza de la policía local. Comprendo la situación. Y más en concreto, la asumiremos de aquí en adelante. Baste que le diga por añadidura que lo haré constar en su expediente. De acuerdo, señora Ventosino… Lamento haberla alarmado sin ningún motivo fundado.
” Adiós, señora. Que Dios vele por sus intereses, tanto de usted, como del chico.
El señor Fernández colgó el receptor en la horquilla. Se quedó mirando veladamente la ficha de Rufo Ventosino.
– ¿y bien…? – se interesó la maestra, irritada por haber quedado relegada al ostracismo.
El venerable hombre parecía estar asistiendo a una sesión subliminal de hipnosis terapéutica hasta que reparó en la presencia de la docente.
– Dígame.
– Estoy dispuesta a olvidarme del salario de media jornada de clases lectivas a cambio de conocer el paradero del niñato.
– El señor Rufo Ventosino está virtualmente… “extraviado”.
– ¿Cómo dice usted?
Iba a desentrañar el misterio en ese mismo momento, cuando irrumpió la profesora de educación física, la señorita Berta Henares. Entró completamente excitada:
– ¡Señor Director! Hay un chiquillo…
” Hay un niño realizando sus necesidades en el cuartucho destinado al mantenimiento de las instalaciones deportivas.
– RUFO VENTOSINO…Ahí te quiero ver – musitó en la nada, antes de volverse de cara hacia la profesora Morales. – Ahí lo tiene, mi estimada profesora. No ha hecho novillos de ninguna clase. Simplemente ha estado gran parte de la mañana buscando los urinarios, y al no encontrarlos, como era de suponer en su situación, ha evacuado sus… “cosillas” en el primer cuarto asequible que ha encontrado.
La profesora no podía salir de su particular e intransferible asombro, en tanto la señorita Henares se sentía ajena a la conversación. La primera retornaría a la carga:
– Pero… Entonces ese mocoso está corto de entendederas. Si el cuarto de baño más cercano está justo enfrente de su propia clase.
El Director frunció el ceño, agitando la ficha del alumno.
– NO ESTÁ MAL – se obstinó con mal talante. – Tan sólo tiene miedo a no poder LOCALIZARLO.
” Acuérdese de los fantasmas de su propia infancia. Sí, sí, anímese a retroceder unos años en su vida, en este caso cuarenta o cincuenta. Los tenebrosos vericuetos de la fecunda imaginación infantil acostumbran a jugar malas pasadas. Infunden… MIEDO. Y esa impronta angustiosa le hace en este caso al alumno Rufo Ventosino revivir una pesadilla diurna, real y constante en la duración: nunca dará con la existencia de los servicios de caballeros porque una entidad invisible a los ojos de los demás se lo impide, empleando para ello todo tipo de artimañas ignominiosas.
Fernández estaba defendiendo con tanto ardor y empeño al alumno Ventosino, que la ficha del chaval sostenida con exacta precisión entre los dedos de las manos estuvo a punto de fragmentarse por la mitad en un sesgo sonoro de papel desgarrado. La “seño” Morales posó una mano caritativa y comprensiva sobre el antebrazo del Director, contemplando de lleno como el rostro del hombre quedaba ahora bañado de un sudor frío, casi febril.
– Esa insensatez se lo ha dicho su madre, que estará locuela – asumió la mujer, desilusionada.
– En efecto.
– ¿Y aprueba tamaño comportamiento?
El Director señaló con la diestra hacia la puerta que comunicaba directamente con su despacho privado. Estaba medio entornada hacia adentro. Se acercó y la abrió del todo. Miró hacia su mesa de baquelita. Debajo de la mesa se escondía entre las sombras algo de naturaleza metálica, de cuya parte superior sobresalía un agarradero manual en forma de estribo ahuecado.
– ¿Atisban a ver ese orinal de allí? – se ofuscó al revelar la horma de sus pesares con las dos mujeres flanqueando el quicio de la entrada. – Lo llevo haciendo de este modo tan indecoroso desde el cuarenta y uno. Mi ancestral “amigo invisible” prosigue empeñado en gestarme la misma y ordinaria broma de siempre, orquestando toda clase de trucos ópticos, consiguiendo ponerme en más de una ocasión en un bochornoso y humillante brete cuando circulo por los lugares públicos.
” Por eso me identifico plenamente con los padecimientos emocionales de Rufo Ventosino.
Cuando desplazó la vista inestable y vidriosa hacia la fisonomía de las dos mujeres, observó a PESADETE balanceándose en vilo cual chimpancé de la lámpara de diseño vanguardista que pendía del techo ubicado justo en medio del espacio establecido entre el buró y la puerta de acceso. El diablillo impertinente semientornó los párpados violáceos, riendo por lo bajini, exhalando la fetidez de su respiración por las fosas nasales.
– “Miguelete” Fernández… MIGUELETE FERNÁNDEZ…- se regodeaba PESADETE en un sonsonete desesperante.
Antes de que el Director pudiese cerrar los ojos para no verle más por el momento, la sonrisa desquiciada enfatizada en la brillantez demencial de su dentadura insanamente anormal, en donde cada pieza dentaria asemejábase a una media luna de filo inferior cortante, le marcaría profundamente en su ser mancillado y doblegado por el marchito pasar de los años como el hierro al rojo vivo que marcaba el destino fatídico de un ternero criado para el mero deleite del consumo humano.