asesino
Video relato de terror: "El usurpador de mentes."
Audio relato de terror: "El sueño de Dandy."
El sueño de Dandy.
Recuperación de un relato que en su momento pasó desapercibido por los comienzos titubeantes de Escritos de Pesadilla. En esta ocasión, retocado y aderezado con una ilustración gráfica.
Dandy,
El usurpador de mentes.
Una pequeña joyita de Escritos de Pesadilla en sus comienzos anónimos, allá por el 2009. Revisado y mejorado en sus imperfecciones primigenias, ja ja.
Cuestión de paciencia.(Question of patience).
Justicia para Emilia
Dejo el siguiente relato para la propia reflexión de mis lectores…
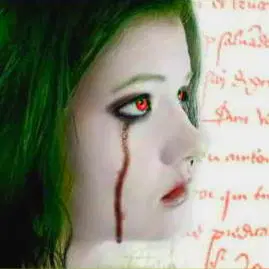 Diez años pueden ser un largo intervalo en el período vital del ser humano. Tanto en un sentido u otro. Una persona encerrada puede considerarlo eterno, con una sexta o séptima parte de su vida postergada al olvido detrás de unos barrotes en la estrechez de su celda.
Diez años pueden ser un largo intervalo en el período vital del ser humano. Tanto en un sentido u otro. Una persona encerrada puede considerarlo eterno, con una sexta o séptima parte de su vida postergada al olvido detrás de unos barrotes en la estrechez de su celda.
A la víctima, o familiares de ésta, se le puede antojar el tiempo del condenado como relativamente corto con respecto al daño por este infligido, a su vez prolongando de manera infinita el sufrimiento y el dolor del duelo.
Llegada la fecha y la hora del final de la pena, con la puesta en libertad del sujeto, surge la impotencia y la controversia. Resurge la rabia contenida. Las lágrimas. El odio hacia la justicia. Se considera que cualquiera puede cometer una tropelía, y por muy bárbara que esta resulte, jamás el castigo será proporcionado con el daño ocasionado.
En este país no hay pena capital.
Y no existe la cadena perpetua como tal debiera entenderse.
Entonces…
Se llamaba Eduardo Fierro Santos. Tenía cuarenta años recién cumplidos. Acababa de cumplir condena por homicidio en primer grado. Lo había planificado con semanas de antelación para abordar a la víctima, acechándola hasta conseguir atacarla con fines deshonestos. Al ver su resistencia, la estranguló con sus propias manos hasta acabar con su vida. A las cinco horas el cadáver fue descubierto. Y a la semana, las pruebas de ADN condujeron hasta la pista del asesino. Constaba de antecedentes penales por un intento de agresión sexual cuando estudiaba en la universidad de la ciudad en sus años mozos. Confesó y fue condenado a quince años, con reducción por buena conducta y la realización de actividades en la prisión. Ahora empezaba una nueva vida. Se le consideraba una persona relativamente controlada. No poseía impulsos obsesivos que implicaran una tercera recaída. Simplemente la primera vez, cuando era universitario, en una noche de juerga, intentó propasarse. En la segunda ocasión estaba deseando intimar afectivamente con la víctima. Al no conseguir su atención, decidió ir más allá. Ahora estaba arrepentido de su arrebato. Constantemente había afirmado que se sentía debilitado por los remordimientos. Y sus dedos, cuánto hubiera dado por retroceder en el tiempo y aflojar la presión de los mismos alrededor de la garganta de la muchacha…
Eran las once de la mañana. El sol estaba remontando el horizonte. Hacía una temperatura agradable. Eduardo abandonó la prisión con su mochila, donde llevaba sus pocas pertenencias. Llevaba algo de dinero, la dirección de un albergue donde podría residir los próximos quince días mientras encontrara un sitio donde alojarse y el teléfono de una empresa de reparto de publicidad donde empezaría a trabajar con una nómina de quinientos euros mensuales.
Apenas llevaba recorridos cien metros desde la cárcel, cuando vio un grupo de personas reunidas. Portaban una pancarta donde ponía “Justicia para Emilia”.
Enseguida reconoció los rostros circunspectos por la indignación y el resentimiento. Había unos cuantos policías nacionales controlando el grupo.
Curiosamente, nadie ofrecía cobertura al propio Eduardo. Era indudable que aquella tensión duraría el instante en que Eduardo tomara el taxi y se marchara de la zona. La parada estaba al otro lado de la calle.
Estaba incómodo por los gritos y las imprecaciones vertidas sobre su persona, así que aceleró el paso, pasando por el cruce de peatones. Justo en ese instante vio llegar un taxi. Parecía acercarse a la parada.
Eduardo apreció que llevaba una velocidad excesiva. El taxi enfiló su figura y sin darle tiempo a retirarse de la trayectoria, lo atropelló, lanzándolo dos metros sobre el asfalto.
Eduardo sintió un dolor intenso
… en la misma medida que el dolor de los familiares de Emilia en el momento de saber su trágico desenlace final…
Trató de incorporarse con el apoyo sobre las palmas de las manos.
A treinta metros se aproximaban corriendo los miembros de la dotación de la policía.
Pero el vehículo llevaba todas las de ganar, y dirigiéndose nuevamente hacia el cuerpo tendido de Eduardo, hizo pasar las cuatro ruedas sobre el mismo, reventándolo.
Su muerte representó unos segundos de satisfacción entre los familiares de Emilia.
Y también en la persona del chófer del taxi, quien al ser detenido, fue identificado como el padre de la infausta chica, asesinada hace más de diez años atrás por el propio Eduardo Fierro Santos.




