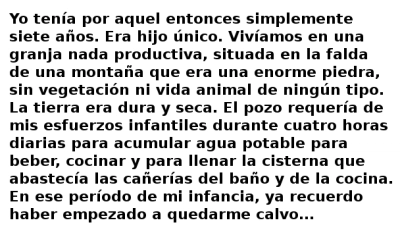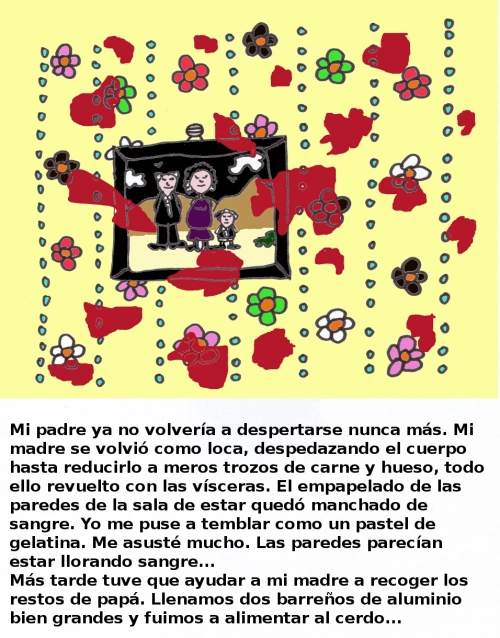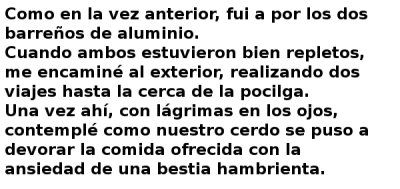relato de miedo
Y la tierra le pertenecía… (Relato corto recuperado, revisado y corregido por el autor).
A continuación, un nuevo relato revisado y corregido por el tonto del autor, o sea, yo, Robert “El Maléfico”.
La tierra le pertenecía. Una vez perdida toda la vitalidad, su ingreso en ella le supuso un renacimiento. Un útero firme y compacto. Una cuna donde regocijarse con la eternidad de una nueva existencia de lo más abyecta, contemplando la naturalidad impetuosa del día y la imperturbable soledad de la noche desde su pensamiento alejado de todo razonamiento lógico, habida cuenta que su imparcialidad murió con su vida racional.
Su odio se acentuó hasta límites inabarcables desde un punto de vista del todo incomprensible para cualquier miembro de la raza humana.
Ansiaba instaurar un régimen de terror que pudiera sacar de sus casillas a sus antiguos semejantes.
A partir de ahora, trataría de incrementar su propio legado maldito, dejando a todos los herederos del mismo desamparados y absortos en una vorágine de locura sangrienta que haría rebosar los albañales hasta desbordar los desagües de las alcantarillas de una calle cualquiera.
Claudia salió muy tempranamente como todas las mañanas en su labor de repartidora de prensa matutina. Pedaleaba con ganas en su bicicleta de montaña que le fue regalada en las pasadas navidades por sus abuelos maternos. La fricción con el aire hacía que sus largos cabellos castaños rubios se agitasen sobre sus hombros conforme avanzaba zarandeando de lado a lado la bicicleta, lanzando los periódicos en las entradas de las casas particulares del vecindario del pueblo.
Quedaban dos suscriptores a quien entregar la prensa, cuyas casas estaban algo distanciadas del resto por la ubicación de una pequeña arboleda atravesada por un sendero sin asfaltar. La muchacha estaba en la zona más sombría del camino, cuando una ráfaga de viento golpeó su rostro infantil. En un instante recibió con desagrado por las fosas nasales de su naricita achatada un olor sumamente desagradable.
Le recordaba a la sensación que recibía cuando visitaba la residencia de ancianos donde estaba ingresada su abuela Magie.
(el olor de la vejez, de la pérdida del control de los esfínteres, de la necesidad de su padre de tener que llamar al celador para que avisara a una de las enfermeras para el cambio del pañal)
Instintivamente, Claudia frenó en seco, apoyando el pie derecho en el suelo de tierra del camino.
Su pelo enmarañado reposó sobre su espalda.
El viento declinó su fuerza hasta detenerse del todo.
El hedor que le llegó al instante se tornó inaguantable. No tardó en sentirse mareada, con verdaderas ganas de vomitar el desayuno que se había preparado personalmente esa misma mañana antes de partir con su tarea del reparto de la prensa.
Un sonido singular la alertó.
(la tierra crujiendo)
Claudia se fijó angustiada en las grietas que se iban formando en el suelo bajo sus pies.
Cuando quiso darse de cuenta, la tierra firme y compacta se relajó, quedando desmenuzada, hasta transformarse en una zanja profunda, que fue requiriendo que la parte superior se deslizase hacía el fondo de la misma. La niña quiso huir pedaleando, pero en escasos segundos fue absorbida por la profundidad del hoyo, bicicleta incluida, siendo inmediatamente cubierta por una densa capa de tierra, que no tardó en volverse compacta, haciendo retornar el aspecto normal a ese tramo del sendero ubicado entre los árboles.
La rabia que le invadía fue correspondida en dicha por la posesión del cuerpo de la infausta muchacha. Con deleite fue absorbiendo sus fluidos vitales, diluidos por las enzimas de su complejo sistema digestivo.
No sentía ningún tipo de remordimiento por su corta edad.
En realidad le era indiferente.
Él ya no era humano.
Y la tierra donde antaño fue enterrado, era ahora su posesión más preciada.
1 de noviembre (relato de terror revisado por el autor).
Hoy, aprovechando que estamos en noviembre, vuelvo a publicar en Escritos por segunda vez este relato largo. Lo he revisado a fondo, encontrando algunos fallos notorios y algún que otro error ortográfico, glup. Ahora ha quedado un poco mejor, bajo mi modesta opinión. Aunque ustedes, mis estimados lectores/as, serán quienes tengan la última palabra. Simplemente recordar que esta historia viene influenciada por el estilo de H. P. Lovecraft. Uno de mis mega maestros favoritos.
Cualquiera que se considere cuerdo, lo primero que pensará de la historia que estoy plasmando en el reverso de los folios mecanografiados por una sola cara que encontré en una de las casas de Postville es que se trata de una historia pergeñada por la mente trastornada de un residente loco fugado del manicomio de North Temple. Y si he de ser franco, posiblemente lo esté. Por ello, una vez que concluya con la ardua labor de escribir lo acontecido en las últimas horas, lo más probable es que me arme de valor, forme una especie de cuerda con las sábanas de la cama de mi habitación del hospital en donde me hallo ingresado, lo anude alrededor del enganche de la lámpara del techo, y si este resiste mi peso, decida ahorcarme para librarme del terrible futuro que me aguarda.
Todo tuvo su inicio el día uno de Noviembre, fecha de Todos los Santos, cuando me encontraba conduciendo mi Ford descapotable del 61 por la carretera mal asfaltada de Lowchester a poco más de noventa por hora. Recuerdo estar tarareando una canción comercial de Elvis cuando me vi sorprendido por la súbita aparición de un tipo emergiendo de entre la maraña de altas hierbas del margen izquierdo de la carretera, situándose frente al morro de mi coche y haciendo con vehemencia señales con sendos brazos para que me detuviese. Eso hice más que nada por no llevármelo por delante. El hombre que se acercaba a la ventanilla de mi lado tendría unos treinta años, era alto, de fisonomía atlética y encima vestía con aparente buen gusto. Bajé el cristal de la ventanilla para ver qué se le ofrecía.
– ¡Baje deprisa, por favor! ¡Mi mujer se encuentra en grave estado! Con su coche la podremos acercar al centro sanitario más cercano – me dijo en un ruego de lo más desesperado.
Convine en serle de ayuda en lo que pudiera y bajé del coche. El hombre me precedió por un estrecho camino creado por el continuo peso de las pisadas de algún que otro excursionista de fin de semana hasta que llegamos ante una especie de choza sucia y muy mal conservada.
– Mi mujer se encuentra en el interior. Ayúdeme a sacarla de allí. Está inconsciente – me informó el hombre.
Entramos en la choza y allí dentro estaba su esposa echada de medio lado sobre un catre destartalado y mugriento. Entre los dos conseguimos sacarla de ese antro y volvimos por el mismo camino estrecho que nos llevaría hasta la carretera donde tenía mi coche estacionado. La introdujimos en la parte trasera y yo coloqué la cubierta de mi Ford para cubrirla del sol que picaba de lo lindo. Su marido se sentó a su lado cogiéndole una de sus manos entre las dos de él y me urgió:
– ¿A qué espera a poner el vehículo en marcha? ¡Está muy grave!
– Ya voy. Ya voy. Pero relájese un poco. Procure no alterarse en exceso, ya que está usted tratando con una persona que pierde los nervios con enorme facilidad.
El hombre se quedó callado unos instantes. Mi miró algo perplejo. Desde luego no podía tener ninguna queja de mi ayuda desinteresada, pero si continuaba por esos derroteros de la histeria, no me quedaría más remedio que sosegarle el espíritu de un buen puñetazo.
Con voz más razonable, me preguntó por el punto de asistencia sanitaria más cercano.
– Está en Postville, a unas siete millas – le contesté.
El hombre se relajó algo más, dejándose caer reclinado de espalda contra el respaldo del asiento trasero. Yo estaba muy desorientado por el extraño suceso ocurrido a su mujer y por eso decidí no andarme con rodeos.
– ¿Qué le ha ocurrido a su esposa? ¿Se ha tropezado y se ha roto algo? ¿O ha sufrido un golpe de calor?
– Algo mucho peor – me respondió muy angustiado. – Le mordió un animal enorme. Tendría unos dos metros de alzada desde la cabeza a los pies, con mucho pelo por todo el cuerpo.
– ¿Acaso algún oso?- sugerí.
– No. Eso no se trataba de ningún oso. Aunque el ataque sucedió de noche, el ruido que emitió no era el de un plantígrado. Además… No me creerá…
– Siga, que estoy vivamente interesado en el asunto.
– Lo que emitió más bien era, sin exagerar, una voz gutural endemoniadamente humana. Creo que lo que gritó antes de morderla era algo parecido a “Sangre. Necesito más SANGRE”. Créame, fue horrible. Estuve toda la noche vigilando la choza por si volvía a reaparecer para culminar su festín. Ya con la aparente seguridad del día me mantuve escondido entre la alta hierba observando si aparecía un vehículo o alguien que pudiera auxiliarnos. Gracias a Dios que en este momento usted pasaba por aquí.
– Si. Esto es como jugar a la lotería. Por pura coincidencia me ha tocado a mí formar parte del guión de su película de terror de serie Z. Ahora mantenga la calma, que enseguida llegamos a Postville.
Apreté el acelerador al límite de la velocidad máxima que podía permitir el mal estado del asfalto bajo cuyas ruedas transitaba mi Ford descapotable, dado el estado de gravedad que revestía la mujer que perdía demasiada sangre aún a pesar del precario apósito aplicado por su marido para curarle la herida.
A Postville llegamos a las dos y media de la tarde. La pequeña localidad de doscientos treinta y seis habitantes que nos había informado de manera detallada el letrero de bienvenida, estaba en apariencia desolada de tal manera que parecía que allí no había habitado nadie desde hacía unos cuantos años. Aún así dirigí el coche hacia las inmediaciones del edificio al que identifiqué lo más parecido a un pequeño hospital. Una cruz roja fluorescente colgaba a modo de cartel sobre el dintel de la entrada. Descendí del Ford y le dije al hombre que aguardara en el interior haciéndole compañía a su maltrecha mujer, pues yo sólo me bastaba para pedir la ayuda necesaria. La puerta del hospital local estaba abierta. Entré muy decidido pero en su interior no encontré a nadie que me atendiera. El lugar de información estaba ausente de personal, el suelo estaba sucio y lleno de polvo, al igual que el mostrador, sobre el que vi desparramados unos cuantos periódicos apergaminados y amarillentos. Cogí uno de ellos pudiendo comprobar que la fecha de edición databa del 15 de mayo de 1917. Escogí otro de los allí dispuestos y era del mismo período. Sin necesidad de mayor información podía deducirse que aquel pueblo estaba desierto desde principios de siglo, por lo cual abandoné el recinto y me dirigí al coche.
– El hospital está vacío y completamente abandonado. Hasta estoy por asegurarle que el resto del pueblo también lo está- me encargué de ponerle al corriente de la triste situación al hombre.
– Mi mujer está que se me muere entre los brazos y usted me dice que aquí no vive nadie. ¿Cómo lo sabe? Demonios, si no ha visitado ninguna de las demás casas.
– Mire, no soy adivino ni futurólogo de ninguna clase. Simplemente le digo que dentro del hospital lo único que he encontrado ha sido un montón de viejos periódicos, la mayoría datan del año 1917. Todo ello es tan esperanzador, que antes encontraremos petróleo que a un ser humano viviendo aquí.
– Vale. Muy bien. Me decido a creerle, pero si aquí no vive nadie, ¿a dónde nos dirigiremos para encontrar asistencia para mi mujer?
Extraje un mapa de ruta plegable del bolsillo de mi camisa y tras mirarlo detenidamente por unos segundos, dije:
– Veamos, el lugar más próximo se encuentra a 28 millas y dudo de que pueda existir asistencia médica avanzada en ese lugar.
– ¡28 MILLAS! – me vociferó con su saliva fuera de sí.- ¡Vamos! Un puñetero paseo en bicicleta. Mi mujer se desangra como si estuviera en un matadero y usted encima indica la posibilidad de que ni tan siguiera exista un hospital pasadas 28 millas.
– ¡Ya vale de echarme toda la mierda encima! ¿Entendido? – le repliqué harto de tanta bronca injusta. – ¿Qué culpa tengo yo de que hayan escogido esta zona tan poca poblada para ir de acampada? ¿Y de que hayan sufrido un ataque de una especie de oso o de lo que demonios sea? Aquí lo único que queda claro es que estoy intentando ayudarles en lo que buenamente puedo, y todo lo que estoy recibiendo a cambio es una catarata de reproches histéricos de un estúpido marido que no tiene ni puta idea de tapar como Dios manda una puta herida superficial. Luego a decir que MI MUJER SE DESANGRA. No se por qué no agarro el volante y les dejo a los dos aquí a su suerte. Así podría seguir gritando como un poseso mientras ella muere.
El hombre se calmó de inmediato. Sinceramente, me avergüenza haber tenido que recurrir a tales expresiones, pero es que encima de que uno intentaba poner toda la voluntad del mundo en ayudarles…
– Perdóneme. Me he excitado demasiado – se excusó el marido de manera sincera. – La realidad es que mi mujer se desangra por momentos y no tengo conocimientos de primeros auxilios…
– Intentaré practicarle un torniquete. Tampoco es que yo esté muy ducho en estos temas, pero al menos algo se. ¿Tendrá por algún casual un pañuelo limpio?
– Si, tenga. Pero dese prisa, por favor.
Cogí un palo que encontré cerca de las raíces de un arbusto cercano y con el pañuelo realicé un tosco pero eficiente torniquete sobre la extremidad herida que haría detener la afluencia de sangre durante el tiempo esencial de encontrar algún tipo de asistencia médica.
– ¿Qué hacemos ahora? – me preguntó el hombre.
– Ahora que hemos detenido de mejor manera la hemorragia, podríamos ir a una de las casas y llamar por teléfono a cualquier número que encontremos en alguna agenda. Quizás haya suerte y nos conteste alguien que se encuentre cercano a este lugar abandonado.
Me asintió con la cabeza. A su esposa la dejamos echada de manera lo más cómoda posible. Cerré las puertas con el seguro echado y bajo llave por simple precaución.
Lo primero que observamos al adentrarnos en el pueblo era la evidente ausencia de vida en sus calles. Los pocos vehículos que encontramos eran claras víctimas de la corrosión y los escaparates de las tiendas estaban claveteados con tablones. Le sugerí que cada cual eligiese una casa al azar. Yo me decidí por una de paredes exteriores invadidas por vegetación silvestre y con el porche frontal medio destartalado. La puerta de entrada estaba curiosamente igualmente abierta de par en par. El interior de la casa estaba desbaratado por el desorden. El suelo se encontraba con el linóleo levantado, cuarteado y recubierto de una especie de líquido blanquecino como la leche. Entré de puntillas en la cocina. Abrí la puerta del frigorífico por curiosidad innata en toda persona que investiga en casa ajena y de su interior me llegó un hedor insoportable. Era evidente que los restos de comida llevaban mucho tiempo allí almacenados. Sobre la puerta del congelador había una hoja de papel cuadriculado con varios nombres de pila, acompañados de números de teléfono. La tinta estaba apagada, pero la escritura aún era legible.Agarré la nota con decisión y decidí salir de la cocina. Recorrí un pasillo entre telarañas tupidas hasta llegar al otro extremo. Allí había una puerta medio resquebrajada. La abrí. En el cuarto lo primero que hice fue tirar de la correa de la persiana hasta que se iluminó lo suficiente. Me encontré con una cama. Junto al lecho había una mesita con un teléfono de los antiguos colocado encima. Me senté en el borde de la cama y cogí el receptor del teléfono. Al menos había línea.En el disco marqué el primer número que encabezaba la lista, a nombre de un tal Nathaniel. Al principio estaba comunicando pero al final alguien estaba decidido a contestarme.
– Hola. ¿Con quién hablo? – pregunté esperanzado.
– Con quien te contesta – rumió con aspereza una voz varonil, colgando al instante.
Evidentemente se trataba de un lugareño huraño. Decidí olvidarme de él cuando sentí un ruido misterioso procedente del armario ropero que se encontraba al otro lado de la cama. Me levanté y dirigí mis pasos hacia allí. La llave estaba insertada en la cerradura y decidí abrirlo con suma precaución. Al tirar hacia fuera de la puerta un cadáver emergió de su interior y se desplomó contra el suelo como si pesara mil kilos. Ya se imaginarán cuál fue mi impresión al ver ese cuerpo putrefacto salir del armario. Para mi sorpresa y disgusto, no debería de llevar un tiempo muy relativamente largo muerto en ese peculiar sarcófago, pues el olor nauseabundo que despedía seguía vigente en lo inaguantable. Antes de abandonar la estancia corriendo me fijé que en su brazo derecho amoratado e hinchado destacaba una herida similar a la que tenía la esposa del hombre que recogí en la carretera. Abandoné la casa de manera precipitada. Ya en la calle decidí ir al encuentro de mi acompañante. En esas estaba cuando un aullido espeluznante llegó procedente desde el lugar donde estaba aparcado mi coche. Justo en ese instante llegaba el hombre a mi lado jadeando desde otra casa abandonada.
– ¿Qué ocurre? – me preguntó de nuevo alterado.
– Si no vamos a averiguarlo, nunca lo sabremos – respondí con sequedad.
Ambos fuimos lo más deprisa que nuestras piernas nos lo permitían. Al llegar al lado del hospital local de Postville, vimos estupefactos como la mujer que se suponía que estaba gravemente herida estaba destrozando las luces de los focos y los cristales de las ventanillas de mi Ford descapotable con una piedra del tamaño de una pelota de béisbol. Me encaminé hecho una furia hacia donde estaba ella y le propiné una fuerte bofetada para sacarla de su trance de locura destructiva.
– ¡Estúpida! ¿Qué se propone? ¿Destrozar el coche para que no podamos salir de este lugar? – le dije con la mano preparada por si hubiera necesidad de golpearla de nuevo.
Se quedó quieta como una estúpida mientras su marido se acercó hasta arrimar su rostro al mío, dedicándome una mirada más propia de un demente.
– USTED SE HA VUELTO LOCO. MI MUJER SE HALLA EN ESTE ESTADO Y USTED LA ABOFETEA. MISERABLE BASTARDO. VUELVA A HACERLO Y…
– ¿Y qué? Está tan desquiciado que no ve que si no la detengo iba a destrozarnos el coche – contraataqué furioso.
Mientras sucedía esta acalorada discusión, se nos acercó su mujer y me maldijo:
– ¡Maldito hijo de perra! ¡Ojala te mueras ahora mismo y más tarde que en tu tumba los coyotes profanen tu descanso y se alimenten de tus huesos!
Esto terminó por sacarme de mis casillas. Mira que le había avisado a su marido que yo era muy proclive a perder los nervios con facilidad. Así que me senté frente al volante, puse en marcha el motor y di la marcha atrás decidido a dejarles allí tirados como dos colillas humeantes. Cuando me iba el tipo me dijo al borde del llanto:
– ¡No! ¿Qué hace? ¡No nos deje aquí! ¡Mi mujer terminará por desangrarse!
– OJALÁ – grité orgulloso de mi huída. – Si quieren pueden continuar intentando llamar por teléfono a alguien con mucha más paciencia que la mía. Aquí tienen una lista de aldeanos desagradables a quién darles la tabarra.
Cuando me marchaba, escuché como él me chillaba colérico perdido:
– ¡NO TIENE USTED CORAZÓN! ¡NI UNA PIZCA!
Seguidamente de la letanía de su malograda mujer desde la lejanía:
– No te preocupes por él, Albert. El Padre de los Padres le convertirá.
Llevaba rodados unas nueve millas, cuando el horror más indescriptible no hizo más que incrementarse como la capa de nieve conforme caía una arisca nevada sin tregua. Estaba conduciendo el Ford descapotable con la capota aún echada y completamente enfurecido por la escena que acaba de dejar atrás, cuando de nuevo en mitad de la carretera otro hombre surgió del arcén derecho, situándose de tal manera que no me quedó otra alternativa que pisar el freno y detenerme ante él, so pena de atropellarlo.
– ¿Qué cojones quiere? – inquirí con los nervios a flor de piel.
– respa dete no puche leteva – me respondió con voz gutural, entre gorgoteos de putrefacción.
– ¿Qué dice? – volví a insistir.
– duda lesteva norte precaste – volvió a decir horriblemente con la misma voz de antes.
Entonces me fijé que en su brazo izquierdo llevaba una herida idéntica a las del muerto surgido del fondo del armario ropero y de la esposa del histérico que me había acompañado hasta Postville. Este hombre tan extraño me miraba con un interés verdaderamente malsano y de repente mostró un hacha que llevaba escondido por detrás de la espalda y se puso a golpear la puerta de mi lado. Aterrado, puse el vehículo en marcha hasta poner tierra de por medio entre él y yo. Estaba tan impreciso en la conducción por los nervios, que tuve que parar más adelante para tomarme unas pastillas de valeriana para calmarme. Acto seguido puse dirección hacia la siguiente localidad marcada en el mapa de ruta. Se llamaba Castle y estaba a 50 millas de distancia. Cuando llevaba recorridos unas treinta y cinco, se me echó la noche encima, por lo cual no me quedó más remedio que esperar a que se hiciese de día (les recuerdo que la endemoniada mujer, además de destrozar tres ventanillas, me inutilizó los faros sin dejar ninguno en funcionamiento). Miré y vi que eran las ocho de la noche. Cogí un cojín que llevaba en los asientos traseros y me acomodé lo mejor posible para mi descanso. Me fue entrando una modorra que me mantenía medio despierto, medio dormido, soñando con el horrible personaje que se había cruzado en medio de la carretera con un hacha y que se puso a hablarme en una lengua extraña. Al fin fui despertado por un fulgor de luz que provenía desde detrás de una arboleda nada espesa. Esto me produjo una inmensa alegría ya que podía tratarse de una cabaña donde quizás sus dueños, de ser algo hospitalarios, podrían ofrecerme cena y cama por esta noche. Salí de mi coche, asegurando el cierre de las puertas. Con una pequeña linterna de mano me fui dirigiendo hacia el conjunto de árboles dispersos. Solo llevaría unos veinte pasos, cuando me fijé que la luz no procedía de las cristaleras de una cabaña sino más bien de una hoguera. Esto no era todo, pues también me fijé que un conjunto de unas veinte personas danzaban en círculo a su alrededor en una clase de baile demencial. Me acerqué más medio agachado y me escondí detrás del tronco ancho de un árbol para observar más detenidamente tan peculiar espectáculo. Entonces aprecié que a la derecha de la hoguera, a unos veinte metros de ella, había emplazado un trono de piedra ocupado por una horripilante criatura. No encuentro palabras adecuadas para describirlo de una manera exacta. Desde la distancia tenía un cierto parecido con un oso, con pelo por todas partes, predominando de manera especial en la cabeza, pero lo más llamativo es que en vez de dos patas, tenía una especie de cola grande y recia y completamente móvil, transformándolo en una sirena de tierra firme infernal y grotesca. Las personas que bailoteaban lo hacían al son del percutir de un tambor que tocaba un humanoide medio gorila con el brazo derecho tachonado de sangre coagulada debido a un gran mordisco en él infligido por unas fauces terribles. De repente la danza satánica quedó detenida y uno de los danzantes se aproximó al ser acomodado en el trono de piedra y le dijo henchido de satisfacción:
– ¡Oh, Padre de los Padres! Como es hábito y costumbre, le traemos un sacrificio para que apacigüe su ENORME SED.
El hombre que habló hizo una señal y desde detrás de otro árbol acercaron a la víctima propiciatoria sujetada de pies y manos por grilletes de hierro. La víctima era el marido de la mujer contagiada por la enfermedad de la locura que puso especial ahínco en inutilizar las luces y los cristales de mi querido Ford descapotable. Daba la casualidad que era su propia esposa quien le traía a rastras. Entre tres hombres lo cogieron de manera definitiva y lo pusieron frente a la figura del ser abominable. Su enloquecida mujer se acercó al ser con un cuchillo ritual de sacrificio entre las manos y le anunció:
– Aquí le traemos, Padre de los Padres, la ración nutritiva que apaciguará vuestra sed.
El ser se puso tieso de pie sobre su propia cola y cogió el cuchillo. Pronunció una única palabra con voz cavernosa y gutural:
– ¡SANGRE!
El pobre infeliz estaba llorando como un niño y pedía a su esposa compasión y ayuda.
– ¡KATHERINE! – volvió a pronunciarse el ser con el uso de su vil acento. – ¡MÁTALO!
– ¡No, Katherine! ¡Por amor de Dios, no lo hagas! ¡Soy tu esposo! ¡Te quiero! ¡No lo hagas!
El rostro de la mujer se dirigió con desgana hacia su marido.
– Yo sólo atiendo a lo que me pida el Padre de los Padres – sentenció ella y sin esperar más, le desgarró la camisa, dejando su pecho y su vientre a la vista, hincó la punta del cuchillo en sus carnes y lo abrió en canal.
Era un espectáculo horrible, pero lo más repulsivo fue cuando el ser blasfemo se dirigió de manera zigzagueante sobre su cola hacia la víctima ofrecida en sacrificio y la asió por las piernas, alzándola cabeza abajo para chuparle toda la sangre que manaba del tajo abierto en su vientre. Todos los asistentes entraron en trance de nuevo. Sus cuerpos se pusieron a danzar y a gritar vítores de alabanza en voz alta, repitiendo mil veces la misma palabra insana: “¡SANGRE!, ¡SANGRE!, ¡SANGRE!”.
Después de esta orgía infernal, el ser se levantó otra vez de la comodidad de su trono y les dijo a todos:
– Yo también voy a cumplir con mi parte del pacto.
Hizo una señal y de detrás de unos árboles surgieron dos de sus secuaces, no se si bien eran humanos o bestias y aún me sigo preguntando si pertenecerán a este plano del mundo en el que nos movemos. Ambos portaban dos pucheros de barro cocido llenos hasta los bordes de un líquido espeso negrecino. Salía humo de los pucheros y una fuerte emanación hedionda que me llegaba a pesar de encontrarme a una distancia bastante alejada. Todos los discípulos de la criatura se fueron acercando en formación de dos filas de uno en uno a los pucheros depositados en el suelo. Los seres introducían un cazo en su contenido, lo llenaban y se lo daban de beber al primero de cada cola. Cada uno de los presentes al terminar de sorber el repulsivo líquido lanzaban al aire unos gritos inhumanos. Finalizado el acto de beber el brebaje maldito todos reanudaron sus bailes desgarbados. Tras un rato de frenesí se detuvieron de repente y me di cuenta que esto era debido a que acababa de ser descubierta mi posición desde el cual contemplaba el diabólico evento. El ser se alzó en su trono y apuntó con lo que parecía un dedo hacia el lugar donde me encontraba. Eché a correr con el corazón saliéndose por mi boca. Oí una serie de gritos enfurecidos detrás de mí iniciando mi persecución. Me atreví a echar la vista hacia atrás y vi que afortunadamente lo que acababan de beber les ralentizaba los movimientos, haciéndoles correr de manera muy lenta y torpe. Continué corriendo, hasta que atisbé gracias al halo de la luz lunar que de manera nítida se filtraba entre las nubes, un campo de hierba alta. Aumenté la velocidad de mis piernas, viendo como poco a poco, a pesar de que los seres andaban más que corrían, se me iban acercando de manera inexplicable. Cuando llegué al campo, me arrojé de cabeza, pues la alta hierba iba a servirme de camuflaje. Me faltaba el resuello. Estaba bien escondido, tendido entre la hierba cuan largo era y aún así estaba temblando de miedo como pura tarta de gelatina, pues no quería ni imaginar lo que pudiera pasar por el más cruel de los infortunios si alguno de los integrantes del ejército de seres me pisoteara por un casual y diera así conmigo. Mi sentido auditivo percibía como la plaga de exaltados se iba acercando más hacia mi zona, haciendo con ello incrementar mis rezos en forma de padrenuestros en un número superior a todas las oraciones invocadas en la totalidad de años que he ido a la iglesia. La horda estaba estrechando el cerco y finalmente llegó lo inconcebible: un ser baboso y repulsivo que llegó reptando me agarró del pie izquierdo y empezó a tirar de mí con toda su fuerza. Lo que recuerdo después es que desperté tirado de mala manera en medio del campo de alta hierba. Me incorporé poco a poco y me dirigí hacia la carretera de mis desdichas. Allí detuve un coche y su ocupante me trasladó a un hospital de urgencias. El médico de guardia de dicho hospital me administró un fuerte sedante para que durmiese. Finalmente me desperté dos días más tarde con el doctor acercándose a mi lado nada más ser avisado de mi recuperación por la enfermera del turno de noche.
– Muy buenas, mi joven paciente. Debe darle usted gracias al conductor que le trajo aquí, si no a éstas alturas del calendario ya estaría formando parte de la sección de las esquelas del periódico local. Perdió usted mucha sangre y tuvimos que hacerle una transfusión. Eso también se lo debe al mismo hombre que le recogió en la carretera. Afortunadamente se ofreció como voluntario nada más saber que ambos compartían el mismo grupo sanguíneo.
Le oía las palabras fluir de su boca con una lenta pesadez por efecto del último sedante que se me había administrado. Entonces miré de soslayo a mi brazo derecho y observé que tenía una herida visible igual que la herida del cadáver del armario de la casa del pueblo fantasma visitado por mí días atrás, idéntica al ser agresivo que me atacó en la carretera con un hacha, e igual que la terrorífica herida de la mujer chiflada que sacrificó a su propio esposo en un ritual infernal y de carácter impío.
– Joven, este es el señor Brown, el conductor que se brindó a la transfusión de sangre – me aclaró el doctor con una larga sonrisa de satisfacción.
En el vano de la puerta de mi habitación vi lo imposible. Lo inimaginable. El conductor que me había recogido era la víctima ofrecida por su enloquecida mujer al ser del trono.
Las sábanas están quedando bien anudadas y enrolladas. Tan sólo me queda arrimar aquella silla de allí para acercarme al enganche de la lámpara del techo.
Hay que ser razonable.
A veces es mucho mejor morir estando aún cuerdo, que volver a vivir después de muerto.
Carne de muertos.
Tras una temporada de cierta pereza literaria, estrenamos este mes de septiembre en el apartado de relatos de terror con la siguiente pieza. Espero que os asuste un pelín.
1.
Ron Divas encendió la sirena estridente, con la luz ubicada en la parte superior del vehículo lanzando destellos azules conforme se desplazaba a buena velocidad por la carretera comarcal.
2.
Sara Peller era la maestra oficial de Rockings, un pueblo de apenas trescientos habitantes, ubicado a quince millas de Dellamore. Era tan insignificante, que dependía de la administración local de esta última, al mismo tiempo que sus finados eran enterrados compartiendo parcelas del cementerio de San Lorenzo de Dellamore.
3.
– ¿Qué tal, agente? Hace una mañana muy calurosa como para andar siguiendo nuestra vieja vagoneta- dijo Efeander Toodles. No estaba acompañado en la cabina. Vestía un conjunto de vaquero con peto, sin camiseta, con las axilas a la vista. Estaba desaseado. Su sonrisa era forzada, mostrando simplemente los cinco dientes que le quedaban en las encías oscurecidas por su adicción compulsiva al tabaco.
4.
– Necesitamos la llave del candado, muchacho.
5.
Fueron cincos segundos de silencio. El necesario para que el agente Divas viera asombrado lo que los hermanos Toodles transportaban en la parte trasera de la furgoneta, así como para que Deonor y Chatt adaptaran su vista al chorro de luz que quedaba proyectada sobre ellos.
Comida de cerdos. Gótico Americano. (Relato gráfico de terror).
Este fin de semana corresponde un relato tremebundo. Abstenerse de leerlo si acaso tienen una ración de pizza en la mitad de la boca, ja ja.
La Fisura (Capítulo Primero).
¿A quién le importaba si acostumbraba a aliviarse dentro del agua? Para algo era su piscina privada.
Cosas de críos. (Kids things).
Mi destino es hallarte en el infierno. (My destiny is to find you in hell).
Muñecos de Peluche.
” ¡Para azuzarles con el látigo! ¡Para partirme de risa con sus tropiezos y caídas! – gritaba Vlatko día y noche en la celda de su prisión.
El sueño de Dandy.
Recuperación de un relato que en su momento pasó desapercibido por los comienzos titubeantes de Escritos de Pesadilla. En esta ocasión, retocado y aderezado con una ilustración gráfica.
Dandy,