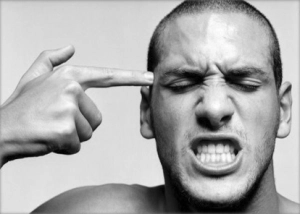Tras una temporada de cierta pereza literaria, estrenamos este mes de septiembre en el apartado de relatos de terror con la siguiente pieza. Espero que os asuste un pelín.
1.
Ron Divas encendió la sirena estridente, con la luz ubicada en la parte superior del vehículo lanzando destellos azules conforme se desplazaba a buena velocidad por la carretera comarcal.
A quince metros de distancia, un furgón blanco petardeaba humo gris por el tubo de escape. Tenía los ventanales de la parte trasera y laterales pintados de blanco, convirtiendo la caja en un conjunto del todo opaco, imposibilitando tanto la introducción de luz hacia el interior como la posibilidad de averiguar lo que había dentro del mismo visto desde el exterior. Los neumáticos no estaban hinchados del todo y carecían de tapacubos. Era indudable que se trataba del cochambroso medio de transporte de los Toodles. Una estrafalaria familia de granjeros que vivía apartada del resto de la civilización, no fuera a serles usurpado el bendito don de la endogamia por relaciones carnales entre miembros del mismo clan.
Tras una leve insistencia en la persecución, el furgón se detuvo en el arcén polvoriento.
Ron Divas, ayudante del Sheriff de la localidad de Dellamore, hizo lo propio, a cinco metros del parachoques trasero.
– Aquí Divas a Centralita. Voy a investigar un vehículo en aparente mal estado como para estar circulando. Ni siquiera lleva placas estatales.
– “Recibido, agente Divas.”
Abrió la puerta del coche patrulla con cierto ímpetu. Se palpó la funda del arma reglamentaria antes de incorporarse erguido sobre el asfalto de tierra dura de la infame carretera rural.
Desde la furgoneta, no se apreciaba el menor ruido o movimiento.
Fue avanzando con paso firme, dispuesto a dejarse oír su voz autoritaria sobre los ocupantes del vehículo.
2.
Sara Peller era la maestra oficial de Rockings, un pueblo de apenas trescientos habitantes, ubicado a quince millas de Dellamore. Era tan insignificante, que dependía de la administración local de esta última, al mismo tiempo que sus finados eran enterrados compartiendo parcelas del cementerio de San Lorenzo de Dellamore.
La mujer estaba a punto de cumplir los sesenta, cuando falleció por una mala caída desde una escalera de su casa al intentar subir al ático en búsqueda de sus juguetes de la infancia, para enseñárselos a los alumnos de primaria.
Era considerada una persona cabal, sensata, sumamente inteligente e instruida en la literatura americana, algo poco frecuente dado el carácter de gente de campo de la mayoría de los habitantes de la zona.
La pequeña iglesia de Rockings estuvo llena de asistentes dispuestos a tributar un sentido homenaje a la maestra. Igualmente, su posterior entierro en el cementerio de Dellamore tuvo un seguimiento muy notable entre los residentes del condado.
Los ritos fúnebres fueron celebrados al mediodía.
Su tumba quedó hermosamente decorada por varias coronas de flores y demás adornos fúnebres.
A las seis, el guarda del camposanto cerró la puerta de acceso de la verja, colocando desde el exterior un candado de considerable tamaño, impidiendo de ese modo que alguien pudiera acceder al interior para cometer cualquier tipo de fechoría de lo más indecorosa. En Dellamore había un grupito de jóvenes haraganes, que eran dados a gamberradas. No fuera que les diera por tomarla con el cementerio.
3.
– ¿Qué tal, agente? Hace una mañana muy calurosa como para andar siguiendo nuestra vieja vagoneta- dijo Efeander Toodles. No estaba acompañado en la cabina. Vestía un conjunto de vaquero con peto, sin camiseta, con las axilas a la vista. Estaba desaseado. Su sonrisa era forzada, mostrando simplemente los cinco dientes que le quedaban en las encías oscurecidas por su adicción compulsiva al tabaco.
– Esta furgoneta, además de vieja, tiene ya todos los visos de tener que ser retirado de la circulación. Lo digo en serio. Lo siento mucho, pero aquí se queda hasta que se lo lleve la grúa municipal al desguace – le advirtió el agente Divas, ocultando su disgusto de tener que hablar con semejante persona tras las lentes de las gafas de sol.
– Venga. No nos haga esto. Es una faena gorda. Quedan trece millas hasta llegar a casa. No pretenderá que los recorramos andando. Con la que está cascando.
– Así que tienes compañía en la parte trasera – agregó Divas.
– Joder. Vale. Si. Están mis dos hermanos, durmiendo la siesta como lirones.
– No te muevas del volante, si no quieres que te vuele la cabeza, Efeander – le ordenó el ayudante del sheriff.
– Divas a centralita. He decidido poner el vehículo fuera de servicio. Necesito que venga la grúa para llevarlo al depósito.
– “Recibido, agente Divas. Ahora mismo se lo tramitamos.”
– Procedo a registrar la parte interior del vehículo, Central.
– “¿Alguna sospecha, agente Divas?”
– Más que nada una inspección rutinaria, Central.
– “Entendido, agente Divas.”
Divas se situó frente a las puertas medio desvencijadas. Tiró de la manilla con firmeza.
Las lentes oscuras mantuvieron su cordura por breves momentos.
Dentro de la furgoneta, se hallaban Deonor y Chatt Toodles. Estaban sentados sobre las rodillas. Cuando la luz externa penetró en la parte trasera del vehículo, diseminando las pesadas penumbras, los dos dejaron caer cuanto portaban sobre las manos, para cubrirse el entrecejo por el efecto del deslumbramiento.
– ¡Jodida puerta abierta! No veo nada, hermano.
– Yo tampoco… de momento.
4.
– Necesitamos la llave del candado, muchacho.
– ¡No pienso entregarla, malditos canallas!
– Pues ya sólo nos queda mandarte al otro barrio, y luego registrar tu cuartucho. Tarde o temprano daremos con ella.
5.
Fueron cincos segundos de silencio. El necesario para que el agente Divas viera asombrado lo que los hermanos Toodles transportaban en la parte trasera de la furgoneta, así como para que Deonor y Chatt adaptaran su vista al chorro de luz que quedaba proyectada sobre ellos.
A un lado, estaba el cuerpo sin vida del guarda del cementerio, con la garganta rajada de oreja a oreja, y sobre las rodillas de los dos hermanos, el torso desmembrado de la fallecida maestra Sara Peller. Estaba desvestido, con un pecho al aire y el otro medio mordisqueado. Deonor volvía a sostener entre sus manos un brazo ligeramente devorado de la difunta, mientras Chatt se conformaba con la mano del otro. Ambos estaban empapados de la sangre y fluidos del cuerpo mancillado. Sus bocas abiertas, con sendos maxilares inferiores colgando, con las babas corriendo desde los labios, descendiendo por sus cuellos hasta la nuez.
El agente Divas descubrió que las piernas de la maestra estaban apartadas en una esquina.
– Es carne de muertos, agente – le susurró Chatt, entrecerrando los ojos. – Y es nuestra. No estamos dispuestos a compartirla con nadie más que no sea de nuestra familia.
Divas los apuntó con el cañón del revólver. Su corazón palpitaba frenéticamente. Repentinamente, goterones de sudor frío recorrieron su frente.
– ¡Quietos los dos! – dio dos pasos atrás y se dirigió a viva voz hacia el otro hermano, ubicado frente al volante. – ¡Y tú no te muevas de ahí! ¡Al primero que intente algo, le vuelo la tapa de los sesos!
Deonor sonrió con malicia.
– No se ponga así, agente. Además, sólo nos sirve la carne de la maestra. El otro cuerpo puede quedárselo. No tiene ningún tipo de valor para nosotros. Como dice nuestro padre, de lo que comemos, dependen nuestros logros. La maestra era muy lista, y comiendo su carne, estamos adquiriendo parte de su inteligencia. En cambio, la carne del guarda, no aporta nada. Es más, como mucho, nos demostró antes de morir, que era un gran cobarde.
– ¡A callar, he dicho! – ordenó el agente Divas.
Le temblaban los dedos de la mano libre. Quiso dar novedades por la emisora.
– Agente. No tiene de qué preocuparse – recalcó Deonor. – Sólo nos interesa la carne de los muertos. Y usted está vivo, por ahora.
En ese instante se percibió una detonación desde la lejanía.
El agente Divas dejó caer la mano libre. Luego el arma se le escapó de la mano derecha. Seguidamente se desplomó sobre el suelo, con el sombrero apartándose de su cabellera. Un orificio de bala con entrada por el parietal izquierdo y salida por el derecho, inclinándose levemente por la conexión con el hueso occipital en su parte superior refrendaba el origen de la súbita muerte del agente.
Chatt gritó alborozado.
– ¡Viva! ¡Ese es nuestro padre!
Desde el lado opuesto del arcén llegó el reflejo de la mira telescópica de un rifle de francotirador.
De inmediato llegó Efeander, jadeando por el sobresalto.
– Joder. Esta furgoneta ya no nos sirve. Por su culpa, casi nos descubre este desgraciado.
Deonor miraba la figura inerte del policía. Ensanchó los carrillos, mostrando una sonrisa de lo más infantil.
– En este momento sí que nos interesa usted, señor agente. Ese vigor que albergaba su cuerpo, ahora se transferirá a nuestro espíritu conforme consumimos su carne…
http://www.google.com/buzz/api/button.js