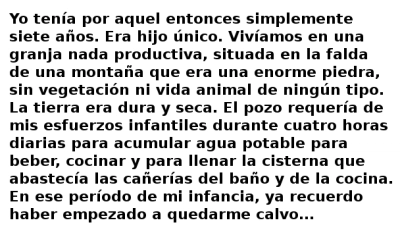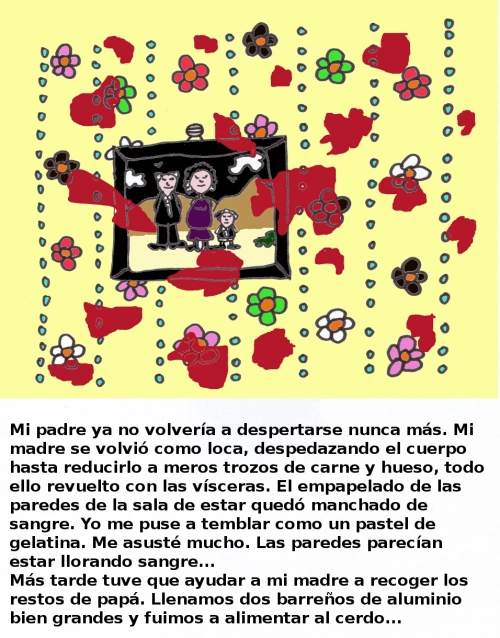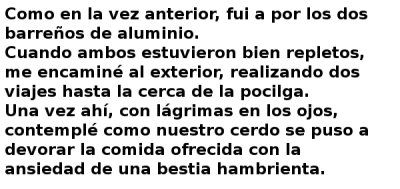Bueno, ahora recupero un relato “oldie” de Escritos de Pesadilla. Pertinentemente revisado y mejorado en algunos de sus párrafos. Espero que lo disfruten con fruición, ja ja.
Localidad: Spring Hill
Estado…: Nueva York
Fecha… ¿acaso importaba?
Donald Rice permutó de canal al comprobar con desazón como la CBS difundía un documental insufrible relacionado con el viaje de placer que realizaba el Primer Ministro británico por la costa Este del país. El televisor de marca alemana “Schoden”, obediente cual can cobrador de pura raza, trastocó su pantalla, ofreciendo a continuación un partido de béisbol perteneciente a una de las ligas menores, retransmitido por un canal regional desconocido que carecía de logotipo sobre impresionado en una de las esquinas. Don frunció el ceño en un gesto característico de su repertorio de televidente adicto, aprobándolo. Se rebulló en las blanduras de su sofá de ante. Antes de que pudiera adquirir la postura más cómoda tuvo que levantarse apresuradamente al cerciorarse que el nivel del volumen no respondía proporcionándole el orgasmo de decibelios adecuado para el momento y el carácter del evento que presenciaba. Para saciar esa sed de kilohercios giró por completo el botón del volumen, alzando el sonido hasta que no pudiera dar más de si.
“Así es como me gusta que suene “- asintió para sus adentros mientras retrocedía y se asentaba en medio del sofá.
La voz chillona y desgañitante del comentarista, aliñado con el ulular de las gargantas del público asistente que llenaba el pequeño estadio al completo, inundó el interior del salón. Esta situación de cacofonía le hacía experimentar la sensación de estar viviendo el transcurrir del partido in situ, acomodado en una de las localidades del segundo anfiteatro de la grada oeste del Omni Stadium de los “Sonics” de Westbury, Long Island. Naturalmente, todo era cuestión de gustos privados, ya que el restante porcentaje del noventa por ciento del vecindario no opinaba bajo la misma perspectiva en lo referente al alboroto emergente de la caja de su “Schoden”, siendo el más recalcitrante en sus reivindicaciones quejosas el vecino que residía en el piso superior.
Donald apenas reparó en el ruido tenaz e insistente expresado bajo el percutir del palo de una escoba que tenía lugar justo encima del techo de la sala. Al rato el palo avivó el ritmo de su golpeteo, imprimiendo mayor contundencia en la reclamación de sus ideales sigilosos en el fin de semana presente, hasta que la presión ejercida fue tal, que no tardó ni un suspiro en partirse por la mitad.
– ¡CEERRDOOO…! – lloriqueó el vecino, desesperado.
Donald no le concedió mayor importancia al suceso ya que el loable vecinito tendía al hábito de dejarse llevar por la histeria al no ver colmados sus deseos, aunque nunca llegase al extremo de denunciarle. La razón de este hecho: era un socio honorífico de la grey del travestí redomado. Ejercía una doble vida. De día era el becario de rizos rubios del bufete de abogados Carruthers que le caía sumamente atractivo a la casera. De noche su perfil correspondía al de “Magnolia Steel” que volvía loca perdida a la asistencia gay del Pub “Cuernos Rotos”. Donald era el único testigo del barrio que estaba al tanto de sus salidas noctámbulas. Si a esa cosita encantadora tan irrisoria se le ocurriera un día presentar una denuncia por abuso desorbitado de decibelios, el bueno de “Machaca Tontos” Rice le daría una buena tunda con un bate de béisbol, y acto seguido lo arrastraría con los pies encadenados al parachoques trasero de su Mustang 78 por cada una de las calles medianamente pavimentadas del South Manchuria, proclamando a los cuatro vientos la segunda personalidad reprimida del decente del inquilino del segundo A del número 23 de la calle Harum. Ante esta cruda realidad, el vecino solía optar por recurrir a la única salida que le quedaba. Hacer las maletas y marcharse del apartamento con viento fresco, refugiándose sin duda en uno de los niditos del amor de “Mamaíta Pelo en Pecho”. Y por el repercutir del atronador portazo que percibió al temblar parte del techo y con ello la base de unión de la lámpara araña, hoy no iba a constituir una excepción.
Esbozó una sonrisa triunfante, centrándose de nuevo en las incidencias del partido. Los “Sonics” de Westbury iban venciendo de forma aplastante a los “Basureros” de Kingston, Ontario, por cuatro carreras a una en la sexta entrada. Eso le hacía ser feliz como unas pascuas. El solo hecho de poder contemplar a los francófonos canadienses doblando la rodilla ante el imperio de la comida rápida equivalía a estar flotando entre nubecillas celestiales.
– Venga, venga… Dadles hasta en el carné de conducir.
Al evocar su sufrida infancia siempre salía a relucir la saga de sus deseos de haber consolidado una fama deportiva mundial, cimentados en la emulación activa de sus ídolos de las ligas profesionales, lo cual de por sí quedó desde el inicio de su nacimiento constreñido por una utopía frustrante: disponía de una pierna risiblemente más corta que la otra. A pesar de los ímprobos esfuerzos que derrochó el doctor Willis Appleeater intentando redimirle de su deficiencia física, transformándole en un chico apto para la vida normal, era completamente inútil para la práctica de cualquier actividad que conllevase un esfuerzo físico más allá de regar las magnolias del jardín de su casita en Spring Hill, y por tanto el mundo deportivo le sería un coto privado.
– Como no se dedique a los campeonatos regionales de ajedrez o damas… – le dijo el doctor a su padre en un murmullo seco, cuarenta y cinco años atrás.
Pero ese pasaje de su vida ya quedaba olvidado. Pertenecía al apático pasado. Ya que no podía jugar a su deporte favorito, se contentaría con ver todos los partidos que emitiesen cada uno de los distintos canales de televisión. Al igual que cualquier otro americano medio, disponía de una batería de emisoras a cantidades industriales, muchos de ellos de eminente carácter deportivo. Pero muchacho, si jugaban los “Yankees” de Nueva York y coincidía con otro encuentro… Sobraban los comentarios. Sin palabras. No había color.
“SEÑORAS Y SEÑORES. “MARAVILLAS” BRUCE HA BATEADO TAL COMO INDICA SU PROPIO APELATIVO, LOGRANDO UN MEMORABLE HOME RUN. GRACIAS A ELLO, DOS CARRERAS MÁS SE SUMAN AL MARCADOR PARTICULAR DE LOS “BASUREROS” DE KINGSTON, YA QUE TENÍAN LA PRIMERA BASE OCUPADA.” – rugía el comentarista.
La gente congregada en el estadio coreaba al unísono con evidente desagrado una palabra finalizada en “-vil”, la cual Donald no acertaba a poder conjeturar el completo significado final de la misma. El barullo era tan ensordecedor. Caótico. Impetuosamente apocalíptico.
– Diantres… Ya sólo pierden de uno – recapacitó, cariacontecido.
En ese preciso instante de tensión sonó el cascajo que tenía por timbre en la puerta principal.
– Bah, ya se irá… No puedo perderme esta entrada.
Sin embargo quedaba claro que el visitante inoportuno no iba a claudicar a las primeras de cambio, pues continuó presionando el pulsador del timbre con una inusitada insistencia.
Donald refunfuñó entre dientes, levantándose de una manera descafeinada del sofá. Redujo el volumen del televisor, dirigiéndose con cierta reticencia hacia el vestíbulo. El cascajo reincidió en su sonoridad, e irritado por la cabezonería del visitante, abrió la puerta.
En el exterior del umbral le aguardaba un hombrecillo de apenas 160 cm de estatura, entrado en años y en carnes, demostrando el esplendor adiposo de su barrigota atiborrada, gafas de alta graduación y una bien cuidada cabellera castaña oscura peinada tirantemente hacia atrás. Lucía un traje de color azul marino de amplia botonadura central, en contraposición con el calzado de unas zapatillas deportivas blancas. No aparentaba ser el cargante vendedor ambulante de “Network Software” al carecer del consabido maletín que contendría un amplio muestrario de revistas especializadas en la informática.
Donald le escudriñó varias veces con la vista. Tampoco aparentaba ser un ladrón revienta pisos, y mucho menos se asemejaba a un vagabundo solicitando su ración diaria de Chivas Regal.
– Bueno, ¿qué es lo que desea? – rompió el hielo Donald.
– Permita que primero me presente, señor…- dio un paso atrás, fijándose en el letrerito de plata de la puerta. – … señor Rice. Soy el Hermano Tallanger. William Tallanger.
Donald volvió la cabeza en un vaivén durante un instante. Podía oírse muy baja la voz emocionada del comentarista deportivo.
– ¿Y qué es lo que le trae por aquí a una hora tan desapacible, señor Tallanger? En estos momentos estoy muy ocupado.
– Lo lamento… Pero concédame la oportunidad de entrar en su bendito lar – cuando dejó resbalar esta frase, ya estaba dentro de sus dominios.
– ¡Oiga! – protestó Donald. – Sepa que está invadiendo una propiedad privada. Yo no le he dado mi permiso.
– No se preocupe por ello, señor Rice. Como verá, no soy ningún vampiro para precisar de su invitación. Umm… Ahí está la sala de estar, ¿verdad? – preguntó señalando a la estancia situada a mano derecha.
– Si, y por si es ajeno a mi desagrado, me está fastidiando el seguimiento de la evolución de un reñidísimo partido de béisbol que está afrontando su recta final – Donald aglutinó los brazos en cruz encima de su pecho.
– ¿De veras? – respondió con irrelevancia el señor Tallanger, entrando en la sala.
Lo primero que vio fue el obsoleto aparato de televisión. Se dirigió hacia donde estaba emplazado con la presteza de una lagartija, y cuando en ese momento los “Basureros” perdían por seis a cinco carreras, lo apagó.
– Pero… Pero… ¿QUIÉN SE CREE QUE ES? – aulló Donald encolerizado. Rodeó la mesa central, dispuesto a encenderlo al instante. Entonces sintió la opresión de una mano menuda pero dotada de una portentosa fuerza que se lo impidió.
– Vengo a hablarle de algo mucho más importante que un insulso y anodino partido de béisbol – repuso William Tallanger en un tono monocorde.
Donald se liberó del apretón de la mano, alejándose medio metro del hombrecillo.
– ¿Si…? Espero que no se esté refiriendo a su faceta sexual y pretenda reclutar…
– Oh. Qué impertinencia más difamatoria está usted insinuando – le cortó William. – Pero sentémonos para departir con mayor comodidad.
El hombre de pequeña talla tomó asiento en el butacón situado frente al televisor, mientras Donald lo hacía a regañadientes en el centro del sofá.
– ¿Es usted una persona atea? – se interesó William con espontaneidad.
Donald se quedó de una pieza. Ese tipejo era un apestoso predicador a domicilio de una de esas sectas existentes netamente para embaucar a los jovenzuelos inmaduros y a los que destilaban una pinta de bobo elevado al cubo.
– Se puede saber la razón por la que le importa si soy ateo o no lo soy.
– Hombre, señor Rice. Si usted es… ateo, aún le quedaría un asidero de salvación al cual aferrarse.
– Je, je.
– ¿Eso responde afirmativamente a mi pregunta? – William se rascó una de sus pobladas cejas.
– Un rábano – farfulló Donald.
– Entonces llego a la conclusión descorazonadora de que usted profesa alguna clase de religión.
– No soy practicante de ninguna en especial. Simplemente un espantador de moscas cojoneras – respondió con segundas.
– Sin lugar a ningún tipo de duda, usted no cree en nada de índole espiritual ni en ninguna deidad. En absolutamente nada. Por lo tanto, usted es ATEO.
– Soy agnóstico.
– No tiene que sentirse incomodado ante ello, señor mío. Usted no cree en nada, y yo le ofrezco a cambio de su bendita incredulidad la capacidad de beber de las fuentes de lo verdadero. ¡Afuera los dioses vacuos que inundan las estanterías de los hogares americanos! ¡Fuera las burdas imitaciones! FUERA LO IRREAL – William se sacó un pañuelo del bolsillo de la chaqueta para secarse el sudor que perlaba su frente.
– Váyase al grano de una vez. ¿De qué secta es usted? ¿De los Hijos de Cristo Rey? ¿Del Templo de la Última Salvación? ¿Del Hare Krishna? – lo miró con desprecio, para soltarle por último con cierto sarcasmo: – ¿De los Ángeles del Infierno? ¿De cuál de todas ellas?
– Yo no me asiento en ninguna creencia minoritaria impía. Lo que yo difundo es un sentimiento verdadero. El dogma alumbrante y más arcano que la primera exhalación de un ser vivo en plena creación del mundo tal como ahora lo conocemos. Ni más ni menos.
– Bien, pero eso que usted predica tendrá algún nombre, ¿no? – Donald, sabedor de que ya iba a perderse la resolución del partido de béisbol, iba sintiendo una pizca de curiosidad mundana.
– Satanismo – respondió William como quien afirmaba que se es asistente social.
Donald se puso de pie como si el mismo demonio le hubiese pinchado en las nalgas con el tridente.
El crucifijo invertido de oro puro colgaba oscilante debajo del corbatín del predicador. William se aflojó el nudo y se levantó el cuello de la camisa, mostrándole el beso de Satán tatuado sobre su clavícula derecha. Era como una de esas antiguas vacunas que se empleaban en la segunda guerra mundial, arrancando una sección de tejido: arrugado, de tono cobrizo.
Donald montó en cólera.
– ¿Cómo? ¿Me está queriendo inculcar una religión nefanda, oscura y perdida? ¿Anhela acaso que pueda caer por un día siquiera en los ardides de Lucifer? ¿Eso es lo que usted considera por el súmmum de la salvación verdadera? Está loco. Cojones, si eso es la destrucción personificada.
William ocultó el crucifijo satánico debajo de la corbata. Las sombras perpetuas se adueñaron de su rostro.
– No me es preciso ver más. Usted no me ha sido sincero. Es mas, me ha mentido con ruindad – guiñó un ojo con desdén. Fue entonces cuando Donald apreció que el otro ojo era una mera canica de cristal: ciego como los ojos de mil muertos… – Usted es católico, sin duda. No, no me mienta por segunda vez en menos de cinco minutos. Usted venera a esa… “deidad”.
– Prefiero creer tibiamente en eso que usted denomina como si fuera una puñetera marca de cerveza barata, antes que en ese cabronzuelo de Satanás – los ojos abultados de Donald denotaban al mismo tiempo ira y miedo.
William le acompañó también de pie. Miró brevemente a través de la ventana, expresando sus nuevas sensaciones en voz alta:
– Sepa usted que ya no le queda ni la opción más remota de redención terrenal.
Donald mentó a la madre del hombrecillo e intentó aferrarle por las solapas de la chaqueta de su traje con visos de echarle de su piso a puntapiés. William se le revolvió con la destreza de un gato, sacando a relucir una pistola de la parte trasera del cinturón de su pantalón.
– Oiga. ¿No irá a…? Nooo. Le oirá todo el vecindario – señaló Donald, con los nervios caldosos. Su prominente nuez subía y bajaba por su garganta como si fuese un ascensor descontrolado.
William se limitó a endurecer más el semblante.
– Señor Rice, no me sea ingenuo. El arma lleva acoplado el silenciador – respondió secamente. Inclinó en un sesgo el brazo que portaba la pistola y apuntó en primer lugar a la zona de las partes íntimas de su anfitrión. – De momento le voy a dejar impotente, señor Rice.
Apretó el gatillo.
Se escuchó un “flop” rasgado. Acto seguido Donald recondujo las manos hacia su ingle. Manaba sangre, muchísima sangre de entre los dedos apretados de las manos. Se le mancharon los pantalones con el orín escarlata.
– Maldito-hijo-de-perraaaa… – masculló, resoplando de dolor.
– Esas serán las últimas palabras que pronuncien sus labios – sentenció William Tallanger.
Para corroborarlo, apuntó al parietal derecho de su víctima, descargándole tres balas en la cabeza.
Donald cayó desplomado sobre la moqueta del suelo. Su último gesto fue morderse la punta de la lengua hasta casi seccionarla.
– Otro creyente menos – William se guardó la pistola detrás de la chaqueta. Entonces absorbió las ondas que invadían su cerebro puro. Eran las órdenes de su Gran Hermano Negro.
“Enciende el televisor, Bill. Pon el volumen a tope. Que se crean que se han abierto las verjas del infierno. Así no repararán en el cuerpo hasta bien entrada la noche.” – le habló el Gran Hermano Negro dentro de su mente.
– Si. Si. Así se hará. Loado seas, Sepulcro de Carne Corrompida. Bendito seas, Gran Hermano Negro.
Encendió la televisión, subiendo el sonido todo lo alto que le permitía el ancestral aparato de fabricación alemana. En la pantalla combada y ovalada surgieron las imágenes difusas del comentarista entrevistando a “Heaven” Parkson sobre su actuación personal y de los “Sonics” de Westbury (Long Island) en conjunto. El periodista solicitó reiteradamente a los cazadores de autógrafos que le dejasen cumplir con su labor para la cadena de las Negras Escrituras.
– Estoy seguro de que esa alma perdida será atea.
“Los deportistas, por regla general, sólo rinden pleitesía al dinero.
“Ben le reconvertirá más adelante, cuando desconecten con el estadio – murmuró William para sí mismo.
El comentarista deportivo no era otro que Ben “Rostro Sombrío” Lockhart.
Una cadenilla colgaba de su cuello sudoroso, y de esa custodia de eslabones de oro, un crucifijo invertido de marfil se reía del mundo entero…
http://www.google.com/buzz/api/button.js