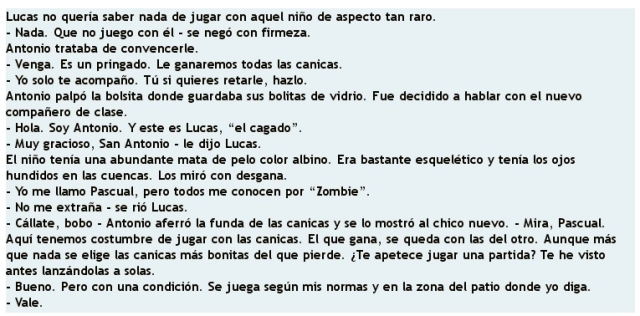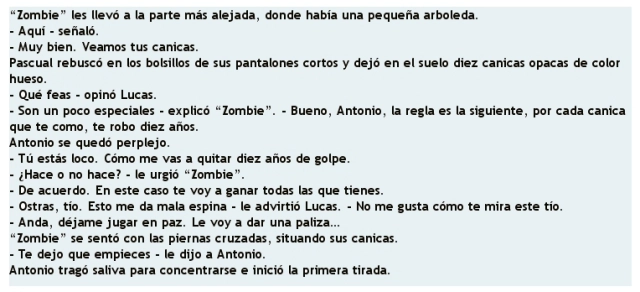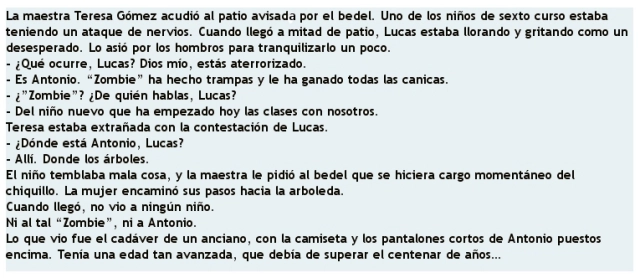“Juguemos a las canicas” es uno de los primeros relatos cortos publicados en el nacimiento de Escritos de Pesadilla. Como suelo hacer ocasionalmente con las historias antiguas, le brindo una segunda oportunidad para ser disfrutada o maldecida por ustedes, mis leales y viscerales lectores, je, je. El texto no ha sido necesario retocarlo, pues he observado que no lo precisaba, pero sí el envoltorio, acompañado de tres ilustraciones. En fin, es la hora del recreo escolar. El momento de entrechocar las canicas…
“Juguemos a las canicas” es uno de los primeros relatos cortos publicados en el nacimiento de Escritos de Pesadilla. Como suelo hacer ocasionalmente con las historias antiguas, le brindo una segunda oportunidad para ser disfrutada o maldecida por ustedes, mis leales y viscerales lectores, je, je. El texto no ha sido necesario retocarlo, pues he observado que no lo precisaba, pero sí el envoltorio, acompañado de tres ilustraciones. En fin, es la hora del recreo escolar. El momento de entrechocar las canicas…
relato de terror
El impulso
No lo pudo soportar más. Los dos hijos que tuvo con Alina nacieron malditos. Imperfectos. Tuvieran los años que tuvieran, siempre iban a parecer niños de cinco años. No servían de ninguna ayuda para sacar la hacienda adelante. Él, Patriard, quien antes de tener progenie presumía en las tabernas del valle de su sana y contundente virilidad, ahora esquivaba los lugares públicos porque se sabía que era objeto de continuas murmuraciones, burlas y conmiseración por parte de sus antiguos amigos, vecinos y resto de habitantes de la zona. Se volvió una persona muy huraña, distante de todo contacto íntimo con su mujer, centrado en la dura labor de la mera subsistencia, con dos hijos que eran una rémora para la débil y modesta economía familiar.
En cuanto mencionó estas últimas palabras, su figura se desvaneció con la nitidez del vapor del agua hirviendo frente a una corriente de aire. Patriard no tardó en escuchar las voces de los compañeros del cazador muerto, y para cuando quiso darse de cuenta, los tuvo a los cuatro arremetiendo contra su figura, con los cuchillos, los machetes y las hachas destellando sus filos recién afilados, iracundos todos ellos porque pensaban que había sido él el autor del crimen.
Sus posiblidades de huída fueron nulas y tampoco iba a disponer de la más minima opción de poder defenderse. Pasados unos pocos segundos, entre la tupida maleza, los restos de su cuerpo se mostraban diseminados empapados en los charcos de su propia sangre, cumpliéndose el deseo de la aparición surgida con forma de religioso. Aunque esto último era una burla, porque de donde procedía aquel ser, la maldad pululaba a su antojo.
Inductores de la maldad
Aquellas dos figuras se mostraron ante los habitantes de aquella localidad en semejanza física a ellos.
Especial Navidad: "El usurpador de mentes".
En estas navidades reedito la publicación de mi relato más exitoso a nivel de webs de relatos de terror, además de haber sido emitido en su momento por una emisora de radio cántabra. Digamos que es lo que más se salva de la mugre que escribo.
Por cierto felices fiestas y que se pasen cuanto antes, además de la estupideces esas de una buena entrada de mierda de año 2015.
– Fuiste tú. Eres el asesino. El responsable de su muerte – me susurró una voz en el interior de mi cabeza.
Los ciclistas
Arthur Mash estaba conduciendo de forma demasiada temeraria por una carretera comarcal. Eran las once y media de la noche. Hacía mucho viento. El cielo estaba plomizo, presagiando el inicio de una tormenta. La soledad marcaba su tránsito por el asfalto deteriorado. El cansancio mental y físico de más de ocho horas sin descanso tras el volante manifestaba sus síntomas en forma de bostezos y amagos de cabezadas. Lo correcto sería estacionar media hora o más en la cuneta para descansar.
ESPECIAL HALLOWEEN: "Le foie spéciale"
– Ya sabes, hijo. Estamos en una ciudad nueva. Tenemos que tener mucho tacto con la elección.
– Sí, papá.
ESPECIAL HALLOWEEN : "La Cosa del armario"
– ¡Déjalo sólo! Ya no podemos vivir con él.
– Es nuestro hijo. Es todo lo que tenemos, por Dios.
– Ya no. Esa cosa ya no forma parte de nuestra sangre.
– Le echaré de menos, Edmond.
– Estás casi tan enferma que él. Pero debemos marcharnos para siempre. Alejarnos de su lado. Cuando todo se descubra… Será su fin. Dios lo quiera. Por eso debemos irnos muy lejos. Nos va en ello nuestra propia libertad y la vida. Porque sus hechos traerán consecuencias. Y se nos marcará por ello. Somos sus padres. Lo hemos estado encubriendo. La sociedad nos odiará en la misma medida. No nos queda otra alternativa.
Todo comenzó una madrugada. Estaba espabilado. No sabía el motivo de su falta de sueño. Miraba fijamente los contornos de los objetos y de los muebles que quedaban ligeramente remarcados por la débil luz de la calle que se filtraba entre los intersticios de las láminas de la persiana veneciana de la única ventana de su dormitorio. Estaba nervioso. Se mordisqueaba las uñas sin parar. Al fondo, frente a los pies de la cama estaba el armario empotrado. La puerta corrediza estaba ligeramente entreabierta, dejando un resquicio de diez centímetros.
Entornó los párpados, apreciando cómo el hueco tendía poco a poco a extenderse, hasta que fueron surgiendo las prendas colgadas de las perchas.
Se subió la manta hasta el mentón, casi predispuesto a dejarse ocultar del todo por ella.
Frotó uno de los pies contra el tobillo del otro.
Entonces, repentinamente, la puerta del armario se cerró, haciéndole de resguardarse bajo la manta, deseando que amaneciese cuanto antes.
A la mañana siguiente se lo contó a sus padres. En el mismo desayuno.
– Hay algo en el armario ropero.
– No digas tonterías.
– Yo… Vi su aliento, como si hiciera frío ahí dentro.
– Es tu propia imaginación. ¡No te da vergüenza! ¡A estas edades!
– No pude pegar ojo.
– Déjalo, quieres. Tu madre y yo no estamos para escuchar estupideces a estas alturas de la vida.
Se sucedieron las noches, y la puerta del armario era abierta y cerrada de manera continua por el ente que en su interior se guarecía por motivos insondables.
Poco a poco fue venciendo sus temores iniciales. Se atrevió a salir de la cama, para acercarse al hueco. A través de él emergía la respiración del ser. Este, al apreciar la cercanía, no tardó en manifestarse.
– Douglas…
– ¿Qué eres? ¿Qué quieres?
– Soy tu amigo. No me temas.
– Si dices ser mi amigo, tendrías que darme menos miedo.
– Yo soy así. No pidas lo imposible, Douglas.
– Tienes muy mal aliento. ¿Por qué te ocultas entre la ropa del armario?
– Es preferible que no me veas. Mi voz es lo que menos temor inspira a los demás.
– Entonces quédate ahí escondido.
– Eso hago, Douglas. Pero necesito tu ayuda.
– ¿Qué me pides? No creo que pueda servirte de mucho.
– Estoy desfallecido. Sin fuerzas. Llevo un tiempo sin alimentarme.
– ¿Quieres que te traiga comida?
– Así es.
– Es muy tarde. Mi madre está durmiendo. No puedo despertarla para que te cocine algo.
– Me sirve cualquier tipo de sobras. Tú busca, que seguro que encontrarás algo para saciar mi apetito inmenso…
Bajó a la cocina y abrió la puerta del frigorífico. Había un plato recubierto con papel de aluminio. Regresó a su dormitorio, frente al hueco practicado en la puerta del armario ropero.
– No hay gran cosa. Simples albóndigas. Están frías. Si quieres, te las caliento un poco.
– No hace falte que lo hagas, Douglas.
El ente del armario alargó una zarpa monstruosa perlada de granos purulentos y recorrida por venas abultadas, recogió el plato y se dispuso al instante a ingerir las albóndigas.
Fue la primera cena que le facilitó. Luego seguirían muchas más.
Transcurrieron varias noches, de las cuales, casi siempre se hallaba en vela, tratando de cumplir con los deseos del ser que habitaba en su armario de la ropa.
En una de ellas, aquella cosa le dijo:
– Douglas. Ya estoy recuperando la energía perdida.
– Me alegro.
– A partir de ahora, necesito que me traigas cosas más sustanciales. Más nutritivas para mi organismo.
– No te entiendo.
– Necesito comida fresca. Y sin hacer. Carne cruda.
– No tenemos eso en el frigorífico. Tal vez cuando vayamos a la carnicería, pueda convencer a mis padres para que compren algún filete de buen tamaño.
– No, Douglas. Yo preciso ya algo más que un simple filete. La ternera entera es lo que quiero.
Al día siguiente, encontró un perro callejero. Lo estuvo siguiendo prudentemente, hasta tenerlo acorralado en un callejón sin salida. Utilizó la carabina de aire comprimido para lastimarlo. En cuanto lo tuvo medio tendido entre dos cubos de la basura, lamiéndose las heridas, lo remató con un ladrillo en la cabeza…
Aquella madrugada, la puerta del armario estaba abierta medio metro. El animal fue devorado en menos de media hora, quedando de él las vísceras y los huesos. Los ojos oblicuos ocultos entre las penumbras estaban irritados por la clase de cena que le había traído. Alargó la garra, cogiéndole firmemente por el cuello.
Notó la fetidez de su aliento.
– Esto no lo repitas. Es pura carroña. Lo que yo necesito es carne de primera categoría. Si para la siguiente noche no me consigues algo mucho más selecto, puede que te considere a ti como mi cena.
La voz gangosa era amenazante de veras. No bromeaba.
– Ahora llévate estos restos. No los quiero en mi estancia.
Diciendo esto, le arrojó las entrañas y los demás restos del animal.
Tenía mucha prisa, por eso le molestó que su padre le llamara la atención cuando iba a salir a la calle.
– ¡Eh! ¿A qué viene tanta prisa? ¿Y a dónde crees que vas? Puede que tengas deberes que hacer en la casa. Tu madre está fatigada por el turno de noche de esta semana y…
– Imposible. Voy a casa de los Tennant. Esta tarde estoy de canguro de su hijo Ricky.
– Vale. Si eso implica que vas a traer algo de dinero para la maltrecha economía familiar, te felicito.
– Casi lo hago gratis. Es algo que me urge.
– No te entiendo.
– Da igual que lo entiendas o no. El caso es que tengo que estar ahí ahora mismo.
– ¿Qué pinta esa bolsa de deportes que llevas?
– Dentro tengo bastantes juguetes míos para entretener al crío.
Los vocablos del ente brotaban de sus labios entremezclados con los fluidos y los mordiscos que infería a una de las extremidades del pequeño niño que él le había traído esa noche.
– Exquisito. Además está tan tierno. Rico. Ricoooo…
– Deseo que sea la suficiente carne como para que te repongas del todo y te marches de una vez de mi vida.
La criatura dejó de comer por un breve momento. Las ascuas infernales le consumieron con su penetrante mirada. Emitió una carcajada demencial.
– Ya te haré saber cuando esté completamente recuperado, en plena plenitud física. Hasta entonces, tendrás que contentarme todas las noches que sigan a la actual con carne tan sublime.
“Porque, acuérdate, puedo acabar contigo en un santiamén. Merendarte en tres bocados…
En las siguientes noches, desaparecieron más niños. El pánico se adueñó de los habitantes de la zona. Se establecieron patrullas diarias y de noche para intentar dar con el secuestrador. Se impedía que los más pequeños jugaran en las calles. Solo podían hacerlo en el colegio y en sus casas, siempre acompañados por personas mayores de confianza, aparte de los padres y los propios familiares.
Así que tuvo que cambiar de planes.
Decidió seleccionar a gente adulta. La carne sería más dura, pero igual de nutritiva.
Una madrugada, su padre fue desvelado a gritos por su propia esposa. Lo zarandeó en la cama, con fuerza, instándole a que la acompañara al dormitorio de su hijo. Estaba histérica. Fuera de sí.
– ¡Demonios de mujer! ¿A qué viene esta pérdida de papeles?
– ¡Nuestro hijo! ¡NUESTRO HIJO, DIOS MÍO!
– ¿Qué le pasa al muy infeliz?
Ella no pudo contestarle, pues se desmayó en sus brazos. La tuvo que acomodar sobre el lecho. Alterado, fue en pos de su hijo. Al acercarse al dormitorio, encontró la puerta cerrada. Quiso abrirla, pero estaba asegurada por dentro. Sus pies descalzos notaron la viscosidad de un líquido rojizo que se esparcía por el suelo del pasillo, partiendo de la entrada por la cocina, hasta derivar hacia el quicio del cuarto de su hijo.
Escuchaba unos sonidos muy extraños al otro lado. Con el añadido de una voz que parecía pertenecer a otra persona.
– ¿Qué significa todo esto? Hijo. Abre la condenada puerta. No sé lo que has hecho, pero no es nada bueno.
Ante la negativa, se apartó un poco y cogiendo impulso, arremetió contra la puerta con el hombro derecho. Esta cedió con cierta facilidad, y ante su terrible incomprensión, vio a su hijo sentado al lado del armario. Estaba desnudo, bañado en sangre, rodeado de los restos de una persona mayor troceada. Soportaba entre las manos una porción de pierna que comprendía el pie hasta la parte anterior a la rodilla, y con afán de caníbal, abría y cerraba las mandíbulas, arrancando porciones de la pantorrilla, masticando con deleite.
En cuanto vio irrumpir a su padre, se detuvo un segundo, observándole con los ojos desorbitados, propios de una persona trastornada. No le dijo nada. Al poco continuó devorando el cadáver fresco.
Su padre vomitó al ver la cabeza del hombre plantado encima de la cama de su hijo.
Inmediatamente abandonó la estancia, yendo a por su mujer.
Hizo lo posible por hacerla recuperar la conciencia. La llevó a la ducha, y con agua fría consiguió que volviese en sí. Ella se le quedó mirando acongojada. Rompió a llorar sobre su hombro.
– Nuestro hijo. Ha perdido la cabeza.
– El muy miserable. Tenemos que marcharnos, Mónica. He visto las calaveras asomando desde el interior del armario de la ropa. Eran pequeñas.
– ¡Los niños desaparecidos de la comarca!
– Vamos. Sécate y vístete. Cojamos lo más imprescindible. Tenemos que escapar de su locura.
– ¿Cómo ha podido ser? Con lo que le queremos.
Su esposo se enfureció con ella. La abofeteó con fuerza en la mejilla derecha para hacerle volver a la realidad.
– Somos responsables en parte de esta horrible tragedia, Mónica. Durante 38 años. Nuestro hijo ha estado toda su vida matando animales. Destripándolos. Lo sabes muy bien. La de veces que hemos tenido que enterrar los restos en el jardín, y de limpiar a fondo las dependencias de la casa. Pero ahora ha cruzado el umbral. Ahora es un psicópata. Un criminal. Ha asesinado a niños. Y a una persona mayor. Cuando todo esto se descubra, nuestra estirpe será maldita.
“Por eso sólo nos queda huir.
“Olvidar que hemos tenido alguna vez un hijo…
Tus ojos en mi mano
La senda es larga y muy cansina.
Persigo la vida verdadera de los demás.
Busco su felicidad para tornarla en tristeza.
Posteriormente, este estado de melancolía quedaría transformada en la más pura desesperación.
Guío mis pasos entre la bruma de mis pensamientos funestos.
Cuerdas, cadenas y dolor.
Mordazas, cinta aislante.
Herramientas punzantes y cortantes.
Gritos.
Súplicas agonizantes.
Corto, cerceno.
Extraigo.
Restos enterrados en un camposanto anónimo.
Carne fresca convertida en corrupta.
Huesos con los huesos propios del lugar.
Observo la luna.
El halo de su fulgor enfermizo.
De vuelta, selecciono los órganos visuales
(sensitivos y sensibles)
de aquel ser apartados sobre la mesa de operaciones.
Cierro los párpados, pongo la mente en blanco, concentrado en los recuerdos ajenos a mi mente.
Al poco, empiezo a visualizar las primeras imágenes.
El rostro de una mujer joven y bella se me ofrece como una dádiva de lo más excepcional.
Con el discurrir en la investigación de unos pocos minutos, consigo averiguar el emplazamiento de su morada.
Son las dos de la madrugada.
Sólo tardo hora y media en desplazarme hasta su casa.
Se que vive sola.
Hago sonar el timbre de la puerta.
Pasa minuto y medio.
Insisto.
Las luces se encienden en la pequeña casa de planta baja.
Alguien se sitúa al otro lado de la puerta.
Pregunta qué quiero.
Le digo que he llegado hasta ahí por intermediación de su novio.
La puerta se abre hasta ofrecer parte del rostro aún medio adormecido de la joven. Una cadena impide mi acceso al interior.
Da igual. El resquicio es lo suficientemente amplio como para rociarle la cara con el spray somnífero.
Mientras pierde la conciencia, introduzco la mano y retiro desde dentro la cadena, consiguiendo acceso libre al interior de la casa.
Sonrío.
Separo los párpados, vislumbrando el cuerpo caído de la muchacha con mi propia vista.
Río con ganas.
Entre los dedos de mi mano derecha porto los ojos de su novio.
Los estrujo con fruición, consiguiendo rezumar su contenido por la manga de mi camisa.
Una vez que me habían orientado hasta donde vivía su prometida, ya no me servían para nada más.
Miro a la chica.
Sus ojos eran grandes y bellos.
Estaba seguro que una vez extraídos de sus cuencas, me mostrarían imágenes de lo más interesantes…
El sonajero
Desmond Twitt era un empresario sin el menor de los escrúpulos. Ávido de crear ganancias, hacía y deshacía sus empresas en un abrir y cerrar de ojos. Poco le importaba si una de sus fábricas de componentes de vehículos le generaba beneficios aún a pesar de la crisis. Si surgía una oportunidad de trasladarla a un estado del tercer mundo, donde los obreros serían sometidos a extensos y agobiantes horarios sin descansos semanales, con un sueldo básico correspondiente a unos cincuenta dólares mensuales, no lo dudaba. Cerraba la fábrica y la creaba en el extranjero. Cuando heredó el pequeño imperio industrial de su padre Edeltore Twitt, tenía quince fábricas dispersas por los Estados Unidos. Ahora quedaban seis, mientras en el exterior tenía implantadas trece. La producción de automóviles, cuyos fabricantes principales eran abastecidos por los componentes de sus fábricas, habían reducido los pedidos por la menor venta en el período de la crisis financiera mundial, pero gracias a su intuición de ir trasladando Twitt´s Components por el continente africano y parte del asiático, estaba manteniendo una buena cifra de ingresos por ventas.
Si él perdía su puesto de trabajo, qué menos que el causante directo del cierre de la fábrica, Desmond Twitt, a la sazón propietario de la misma, perdiera su vida miserable.
El cliente inquieto
Cleo Martin ejercía su fatigoso trabajo como camarero con buen empeño y con una paciencia superior a la recomendable. Debido a ello, su listón para la irritación lo tenía tan alto que ni midiendo la altura de Shaquille O´neal llegaría a poder rozarlo con la punta de los dedos ni aún estando de puntillas encima de un tomo de la enciclopedia americana.