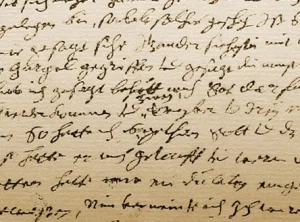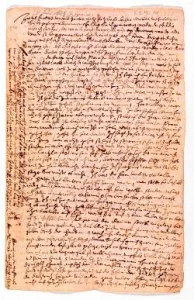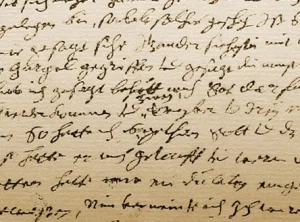 |
| Extracto de la carta original. |
En esta ocasión, este post quiere reflejar la locura desatada en toda Europa durante la llamada Caza de Brujas.
Miles y miles de vidas ejecutadas de manera irreflexiva y sin ningún fundamento, generando un dolor inmenso a los familiares, quienes a su vez debían de huir para no ser relacionados con las personas ajusticiadas en los procesos abiertos en contra de la brujería y la hechicería.
Un país que destacó en las persecuciones y en las atrocidades de los métodos de tortura empleados para conseguir las consabidas confesiones de las personas acusadas de haberse posicionado a favor del diablo, no fue otro que Alemania.
La sinrazón llegó a tales límites, que tanto la gente más humilde como la perteneciente a los estratos sociales más altos podían sufrir en sus carnes los tormentos más salvajes y sádicos. De estos testimonios surgían más nombres de gente acusada, quienes a su vez confesaban ampliando la lista de los nombres de los supuestos practicantes de brujería.
Evidentemente, en Escritos no vamos a especializarnos en artículos de esta naturaleza. Para ello hay compañeros y compañeras con blogs y webs que tratan el tema de la brujería de manera excelente y detallada.
Si expongo este caso, es por la emotividad que transmite la lectura de la carta de Johannes Junius a su querida hija.
Johannes Junius era el burgomaestre de Bamberg, cuyo proceso celebrado en 1628, es descrito en las actas judiciales de la época.
La carta escrita y dirigida a su hija Verónica que consiguió sacar de la prisión, está conservada de manera milagrosa. Un documento que revela la sinrazón, los horrores, durante la brujo manía. Demencia, crueldad sin límites, en contraste con el espíritu noble y puro de un hombre que ve como su estado normal como persona es transformado hasta la destrucción física más terrible e insoportable.
La localidad de Bamberg fue centro de duras persecuciones contra quienes supuestamente profesaban culto al diablo. En esa época gobernaba el príncipe obispo Johann Georg II (1623-1633), responsable de que seiscientas personas fueran quemadas vivas, entre ellas personalidades destacadas: un canciller y cinco burgomaestres. Johannes Junius ejerció como tal desde 1608 hasta la fecha de su detención. Tenía cincuenta y cinco años. Antes de ser detenido decidieron ejecutar a su esposa por brujería. Ese es el motivo por el cual la carta está dirigida directamente a su hija, sin mencionar a su esposa.
Ahora les dejo con la lectura de la conmovedora carta:
Carta del burgomaestre Johannes Junius a su hija Verónica.
(24 de julio de 1628)
Buenas noches cientos de miles de veces, queridísima hija Verónica. Entré en prisión inocente, inocente he permanecido mientras me torturaban e inocente moriré. Pues quien entra en la prisión de los brujos, o se hace brujo o lo atormentan hasta que inventa algo y – Dios tenga misericordia – se le ocurre cualquier cosa.
Voy a contarte lo que me ocurrió a mí.
Cuando me torturaron por primera vez estaban presentes mi cuñado, el doctor Braun, el doctor Kötzendörffer y otros dos doctores desconocidos. El doctor Braun me preguntó: “Pariente, ¿cómo has llegado hasta aquí?”. Yo le contesté: “Por falsedades y desgracias.” “Pero tú eres brujo – replicó -, ¿confesarás voluntariamente? Si no, traeremos testigos y al verdugo.” Yo dije: “No soy brujo. Tengo la conciencia tranquila. Aunque hubiera mil testigos, no me preocuparía. Estoy dispuesto a oírlos.”
Entonces trajeron ante mí al hijo del canciller, quien aseguró haberme visto. Yo pedí que le hicieran prestar juramento y que lo interrogaran legalmente, pero el doctor Braun se negó. Después trajeron al canciller, el doctor Haan, y dijo lo mismo que su hijo. A continuación vino Höppfen Ellse. Dijo que me había visto bailar en Hauptsmorwald, pero no quisieron que prestara juramento. Yo dije: “Jamás he renegado de Dios y nunca lo haré. Que Dios me libre de tal cosa. Prefiero sufrir cualquier castigo.”
Y entonces – ¡que el Dios de los Cielos tenga misericordia!- apareció el verdugo y me puso las empulgueras, con las manos atadas, de modo que me salió la sangre a chorros de las uñas y de todas partes, y durante cuatro semanas no he podido utilizar las manos, como podrás observar por mi caligrafía.
A continuación me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me colocaron en la estrapada. Creí que había llegado mi último momento. Me izaron ocho veces y me dejaron caer otras tantas y padecí dolores terribles. Le dije al doctor Braun: “Que Dios te perdone por maltratar así a un hombre honorable e inocente.” Él replicó: “Eres un bellaco.”
Y esto sucedió el viernes, 30 de junio, y aguanté el suplicio con la ayuda de Dios. Cuando el verdugo me llevaba a la celda, me dijo: “Señor, os ruego, por el amor de Dios, que confeséis algo, aunque no sea verdad. Inventad algo, porque no podréis resistir el tormento a que os van a someter, e incluso si lo soportáis, no quedaríais libre, ni aun siendo conde. Os torturarán ininterrumpidamente hasta que admitáis que sois brujo, como ocurre en todos los procesos, porque todos son iguales.”
Después llegó Georg Haan y dijo que los miembros de la comisión habían dicho que el príncipe obispo quería que yo sirviera de ejemplo para escarmiento de todos.
Como me encontraba en un estado lamentable, rogué que me concedieran un día para reflexionar y que me enviaran un sacerdote. No me dejaron ver a un sacerdote, mas me concedieron el día de reflexión. Querida hija, mi situación era terrible. Tenía que decir que soy brujo aun sin serlo; tenía que renegar de Dios, aunque jamás lo he hecho. Pasé todo el día y toda la noche profundamente afligido, pero al fin se me ocurrió una idea. Como no me habían llevado a un sacerdote, podía pensar algo y contarlo. Sin duda sería mejor que lo dijese simplemente con la boca, aunque no lo hubiera hecho de verdad; después, podría confesarlo al sacerdote y que respondieran de la mentira quienes me obligaban a ella… Y por eso hice la siguiente confesión, que es totalmente falsa.
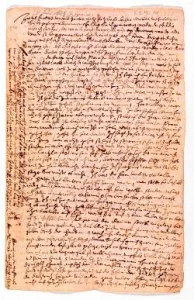 |
| Carta original de Johannes Junius a su hija. |
A continuación te cuento lo que hube de confesar, querida hija, con el fin de librarme de la terrible angustia y los crueles suplicios que ya no podía soportar.
(Lo que viene seguidamente es la confesión de Johannes Junius a su hija casi idéntica a la que aparece en las actas.)
Entonces tuve que decir a qué personas había visto (en el aquelarre). Dije que no las había reconocido. “Viejo granuja, el verdugo se encargará de ti. Di, ¿acaso no estaba allí el canciller?” Contesté que sí. “¿Y quién más?” Repliqué que no había reconocido a nadie más. El dijo: “Vayamos calle por calle. Empieza por el mercado, continúa por una calle y después por la siguiente.” Tuve que dar los nombres de varias personas. Después la calle larga (di lange Gasse). No conocía a nadie, pero tuve que decir ocho nombres. Después en el Zinkenwert, otra persona, y a continuación recorrimos el puente de arriba, hasta llegar al Georgthor. Allí tampoco conocía a nadie. Si conocía a alguien en el castillo, fuera quien fuese, tenía que hablar sin temor. Y así fueron preguntándome en todas las calles, pero yo ni podía ni quería añadir nada más. Volvieron a ponerme en manos del verdugo, le dijeron que me desnudara, que me afeitara todo el cuerpo y me torturase. “El muy bribón conoce a alguien en el mercado, una persona con la que va a diario, y no quiere decir su nombre.” Se referían al burgomaestre Dietmeyer y también tuve que denunciarlo.
A continuación tenía que explicar los delitos que yo había cometido, pero no dije nada… “¡Izad a ese bribón!” Entonces dije que pensaba matar a mis hijos, pero que en su lugar había sacrificado un caballo. No sirvió de nada. También confesé que había robado una hostia consagrada y que la había enterrado. Después me dejaron en paz.
Y éstos, hija mía queridísima, son mis actos y mi confesión, y por ellos voy a morir y es todo mentira e invención, así que Dios me ayude, pues me obligaron a hacerlo bajo la amenaza de someterme a suplicios aún peores que los que ya había padecido. Pues no cesan de torturarte hasta que confiesas algo; si alguien es tan piadoso, necesariamente ha de ser brujo. Nadie se libra, ni aunque sea conde. Si Dios no envía algún medio para que brille la luz de la verdad, quemarán a todos nuestros familiares. Dios, que está en los cielos, sabe que yo no sé nada, absolutamente nada. Moriré inocente, como un mártir.
Querida hija, mantén esta carta en secreto, con el fin de que nadie la descubra, pues en otro caso me atormentarán sin piedad y decapitarán a los carceleros, ya que está terminantemente prohibido… Querida hija, dale a este hombre un tálero… He tardado varios días en escribir esto… Tengo las manos destrozadas. Me encuentro en un estado lamentable…
Buenas noches, hija mía, pues tu padre, Johannes Junius, no volverá a verte jamás.
Finalmente Johannes añadía una posdata:
Querida hija, seis personas han declarado contra mí: el canciller, su hijo, Neudecker, Zaner, Hoffmeister Ursel y Höppfen Ellse. Todos los testimonios son falsos. Me han dicho que los han obligado a hacerlo y me han pedido que les perdone en el nombre de Dios antes de que los ejecuten… Sólo pueden decir cosas buenas de mí. Los obligaron a confesar, igual que a mí.
http://www.google.com/buzz/api/button.js