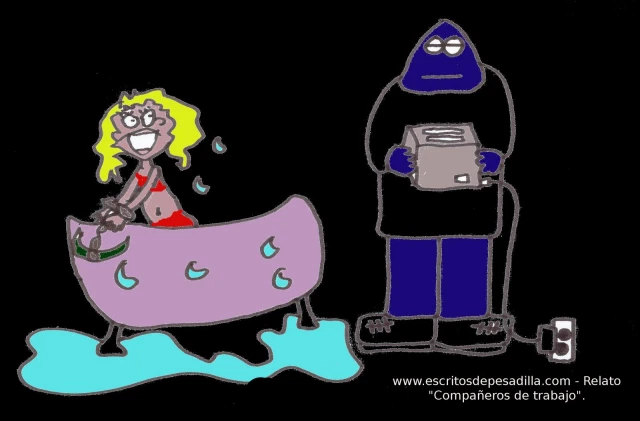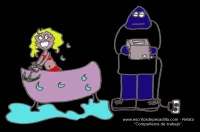I
Era un día desapacible, lluvioso y bastante frío. Mes de enero del nuevo año en curso.
Tim Blueberry estaba al lado del semáforo de peatones, esperando a que el dispositivo de señales del lado contrario de la calle se pusiera verde para así poder cruzar el paso de cebra. Había escaso tráfico a eso de las siete de la mañana, aunque al ser un barrio de los suburbios de la urbe no era de las zonas más transitadas a lo largo del día. Tim tenía desplegado el paraguas. Era un modelo plegable de bolsillo, de los que suelen regalarse en los supermercados de vez en cuando con la publicidad de la marca en la lona impermeabilizable de la misma. Faltaban quince segundos escasos para el cambio de luz, cuando un extraño se situó a su lado. Era bastante alto, delgado y vestía un largo impermeable azul marino que le llegaba hasta las pantorrillas. Sobre la cabeza un sombrero a juego para la lluvia. Sus facciones eran chupadas. Extrañamente, llevaba puestas unas gafas de sol estilo a las que utilizara en vida John Lennon, de lentes pequeñas y circulares.
La luz se puso verde.
Era hora de cruzar la calle.
– Tim – le dijo al oído el hombre espigado, encogiéndose lo necesario para que le oyese.
Tim se quedó rígido.
El segundero debajo de la luz indicaba quince segundos restantes para recorrer el tramo que había de una acera a la otra.
Pero Tim ni se movió.
Volvió la cabeza, observando que el hombre se había estirado de nuevo.
– ¿Nos conocemos de algo? – preguntó intrigado.
El hombre estaba quieto. Parecía ni estar respirando.
– No – le contestó con voz monocorde.
Sin emoción.
– Entonces… – quiso continuar Tim, algo incómodo porque alguien que le era desconocido supiera su nombre de pila.
– Señor, vengo a decirle que su mujer y su hija están ya muertas.
En cuanto terminó de decir la frase, el extraño se marchó de su lado.
Tim tardó en reaccionar.
Hasta…
– ¿Qué dice? ¿Cómo puede decirme eso? Imposible. No. NO. Si acabo de dejar de verlas hace media hora. Desayunando…
Empezó a seguir al hombre del impermeable. Este se iba distanciando a largas zancadas. Andaba deprisa. Tim redobló sus intentos por alcanzarle, cuando la melodía de Dean Martin cantando la canción “Sway” procedió desde un bolsillo de su abrigo. Era el tono de llamada de su teléfono móvil. Se tuvo que detener en su caminata para atenderlo. En la pantalla vio el nombre de Kathy Moore. Era la vecina del piso de al lado.
Descolgó, aturdido por esa llamada.
– Dime, Kathy. Iba camino al trabajo.
– Timothy.
– Si.
– No sé cómo decírtelo.
– ¿El qué?
– Mary… Su depresión. Está aquí la policía. Por favor, ven rápido. Ha matado a Anita y luego se ha suicidado.
II
Patrick Lens estaba al borde de un ataque de nervios. El negocio particular que mantenía con su amigo y socio Robert Dumars estaba cerca de la suspensión de pagos. Se dedicaban a la producción de videojuegos de acción para ordenadores personales. En un principio, los primeros juegos tuvieron una gran aceptación. Llevados por el optimismo, contrataron a más programadores y resto de personal para la creación de los siguientes productos. En este caso, los números empezaron a no ser tan rentables. Tras tres sonoros fracasos de ventas, estaban ya a punto de cerrar la empresa. La última esperanza era el videojuego que estaban creando en ese momento. Pero necesitaban la inyección económica de un nuevo socio. Si no lo conseguían, todo se iría al garete. Robert había hipotecado su patrimonio personal, mientras Patrick había pedido un préstamo a un usurero, desesperado por intentar mantener el equipo de producción operativo unas semanas más.
Esas semanas ya estaban pasadas.
Su futuro ya era negro como el betún.
Estaba frente al escritorio de su despacho, esperando la llegada de su socio, cuando Virginia le anunció la llegada de una visita.
– ¿De quién se trata? No tengo a nadie citado en la agenda para esta hora – le contestó por el interfono.
La realidad es que llevaba sin tener una cita concertada en su agenda en el último mes y medio.
– No quiere darme su identidad. Simplemente dice que tiene que hablar contigo.
Patrick no estaba por recibir visitas inesperadas. Se terminó de morder una uña antes de dar el visto bueno.
– Déjale pasar. Puede que sea un mecenas de última hora que nos rescate de la hecatombe – dijo con risa nerviosa.
Cinco segundos después la puerta de su despacho fue abierta.
Patrick ni se movió de la silla. Estaba conforme con su ruina. ¿Qué le quedaba? ¿El suicidio?
El visitante era alto y delgado. Vestía un traje oscuro y llevaba unas ridículas gafas de sol de lentes redondas sobre el puente de la nariz.
– Dígame caballero. No se a qué viene, pero en fin, ya que está aquí, o bien me cuenta un chiste o me cita una esquela de la sección de necrológicas del diario. Lo mismo da, dada nuestra situación empresarial – se burló Patrick. Se colocó los pies encima de la mesa, y sin reparos le ofreció al recién llegado una mueca de desdén en los labios.
El hombre se mantuvo erguido, sin moverse un ápice de su sitio.
Tenía los dedos de las manos entrelazados sobre el vientre.
– Patrick. Tengo que comunicarle que sus padres están muertos.
Patrick se quedó de piedra. Se le borró la sonrisa falsa del rostro.
Bajó los pies.
Estaba al borde de la indignación.
– Maldito hijo de puta. A burlarse de su propia familia. Mis padres están perfectamente.
– Vengo también a decirle que Robert Dumars está muerto.
– ¿Qué es esto? Espera. Alguno de los empleados me está gastando una broma. Dada nuestra situación, querrá vengarse de esta manera. Pues me parece una auténtica memez. A reírse de sus muertos. Le despediré anticipadamente, ja.
Se incorporó de pie. Estaba exaltado. Estaba a punto de ir a por el hombre alto. Tenía ganas de echarlo a patadas. Finalmente apretó el interfono.
– ¿Sí, Patrick? – contestó Virginia.
– Hazme el favor de llevarte a este señor de aquí antes de que le de un buen puñetazo y le reviente sus estúpidas gafas.
El hombre de las lentes oscuras se mantuvo impertérrito, fijo en su lugar.
– La mujer de Robert Dumars también está muerta – concluyó.
Fue entonces cuando se dio la media vuelta, y antes de que acudiera la ayudante, abandonó el despacho.
– Maldito chiflado – masculló Patrick.
Virginia asomó medio cuerpo por el quicio de la puerta, preocupada.
– ¿Sucede algo malo, Pat?
Este se dejó caer en su silla.
La miró, desquiciado.
Todo estaba perdido. Su negocio, su vida.
– Será un puñetero jugador. Conoce nuestros nombres. Los ha debido sacar de Internet o de los créditos finales de los juegos.
Media hora más tarde vino lo peor.
Recibió la visita de un inspector de policía.
Su socio Robert Dumars había acudido armado al domicilio de Patrick, y al no encontrarle ahí, optó por acabar con la vida de sus padres. Acto seguido Dumars fue a su propia casa, asesinó a su mujer y terminó quitándose la vida de un tiro en la boca.
Definitivamente, todo estaba acabado.
A los pocos días, Patrick se quitó la vida arrojándose a la vía del tren.
III
El párroco estaba a punto de dirigirse al confesionario. Eran las once menos cinco de la mañana. La hora de atender los gestos de arrepentimiento de los feligreses más creyentes de la iglesia de Santa Eugenia.
En las décadas más recientes, el curso del tiempo estaba llevándose a la mayoría de los parroquianos. Eran todos mayores, y la juventud no se sentía atraída por ir a la iglesia. Así que no le era extraño encontrarse poca gente rezando de rodillas en los bancos, esperando el turno para ir a confesarse los pecados livianos que agobiaban sus conciencias.
Justo cuando iba camino del confesionario, vio a un hombre de edad indefinida. Estaba de pie, como si estuviera aguardando su llegada. Vestía un traje de luto, con unas diminutas gafas de sol que ocultaban su mirada. El padre Stephen pensaba que no tendría más de cincuenta años. Al pasar a su lado, lo saludó con una inclinación de cabeza y una media sonrisa.
Entonces…
– Padre Stéfano.
El párroco se quedó quieto. Nadie le llamaba por su nombre en italiano.
– Dígame.
– Tengo que decirle algo.
– Ahora mismo empieza el horario de confesión. En cuanto llegue su turno, podrá decirme todo cuanto le aflige, hijo mío.
Quiso continuar andando hacia el confesionario, pero aquel hombre espigado y delgado alargó su brazo derecho y posó la mano sobre su hombro izquierdo, impidiéndole marchar.
– Hijo mío, tengo que iniciar el oficio de la confesión a mis feligreses.
El rostro del hombre permanecía inmutable.
Simplemente sus labios quedaron separados por unos segundos ínfimos para decir:
– Padre. Hoy usted muere.
Aflojó la presión de los dedos sobre el hombro del sacerdote.
El tiempo que este se quedó pensativo fue el necesario para que aquella persona abandonara la iglesia por una de las entradas laterales.
El padre Stephen se quedó bastante azorado. Tenía sesenta años. Su salud era buena.
Evidentemente, aquel hombre debía de estar trastornado para haberle dicho eso.
Reanudó su marcha hacia el confesionario.
El resto del día todo transcurrió con absoluta normalidad. Se confesaron siete feligreses. Ofició dos misas y por la tarde el rosario.
Fue justo al cierre del templo, las siete de la tarde, cuando vio una figura que le llamó la atención. Era un chico joven. Estaba sentado medio encogido en uno de los últimos bancos. Conforme se acercaba a él, vio que tenía muy mal aspecto. Ropa descuidada y sucia. Tendría como mucho veinte años. Los ojos vidriosos y el rostro enjuto y enfermizo. El joven le miraba con desconfianza conforme se le aproximaba al banco en el cual estaba sentado.
Al verlo de cerca, el padre Stephen supo que era un drogadicto.
– Hijo mío. Es hora de que salgas. Voy a cerrar las puertas del templo – se dirigió a él con voz suave y cariñosa.
El joven lo miró fijamente. De repente se alzó y exhibió una jeringuilla usada.
– Déme todo el dinero que le hayan dado hoy – le amenazó, usando la jeringuilla como si fuera un arma blanca.
– No puedo, hijo mío. Lo poco que se me entrega, son donativos para la Iglesia. Tienes que entenderlo – suplicó el padre Stephen.
Pero el joven dominado por la falta de dosis en su salud enfermiza perdió todo control sobre sí mismo.
Se echó encima del cuerpo del sacerdote. Empuñó la jeringuilla contra su cuello, quebrándose la aguja bajo la piel. El padre Stephen cayó al suelo de espaldas. El joven lo acompañó en su caída a causa del impulso. Rota la jeringuilla, extrajo un punzón del bolsillo de los pantalones. Desenfrenado, en el suelo le hincó varias veces la punta de la herramienta en el rostro. Alcanzó sus ojos, sus oídos, su garganta…
– No, hijo mío… Qué me haces…- imploró el padre Stéfano.
Poco a poco fue perdiendo fuerzas.
Su vista se nubló por las incisiones. El dolor lo acompañó. La sangre le fue llenado su propia garganta, atragantándole, sin que pudiera decir más.
El joven agresor persistió en su violencia, enloquecido, sin saber que el sacerdote acababa ya de morir, y por tanto, ya no era necesario continuar cebándose en su cadáver.
Cuando se hubo calmado, y sin haber rebuscado dinero alguno, abandonó la iglesia por una de las salidas laterales.
IV
Era una habitación miserable de una pensión de mala muerte. Disponía de lo mínimamente necesario para que un ser humano pudiera vivir ahí.
Una llave giró en la cerradura. El huésped tuvo que insistir tres veces hasta que por fin pudo tener acceso a su hogar.
Cerró la puerta con suavidad y colocó el pestillo del cerrojo.
Seguidamente se dirigió hacia su lecho.
Se tumbó sin quitarse la ropa que llevaba puesta, un traje oscuro.
No había encendido ninguna luz.
No le hacía falta.
Sus dedos sujetaron las gafas diminutas de lentes oscuras. Se las apartó de los ojos y las depositó encima de la mesita de noche.
Tenía los párpados pesados.
Estaba debilitado por el esfuerzo derrochado a lo largo del día.
Se llevó los puños a los ojos y se los restregó con fuerza.
Al fin pudo dejar traslucir sus emociones.
Empezó a llorar con fuerza.
Como un niño pequeño.
Él, que era alto.
Metro ochenta medía.
Él, que llevaba tantos años echados a la espalda.
Acababa de cumplir los 47.
Nunca se acostumbraría a su dolor.
Continuó frotándose los ojos.
En la oscuridad, surgieron destellos.
Como luces parpadeantes de un árbol de navidad.
Quiso apretar los dientes para no gimotear más.
Pero le fue imposible.
Y así estuvo llorando en soledad, maldiciendo una vez más su don como mensajero de la muerte de los demás.
angustia
Ilustración gráfica del relato "Compañeros de trabajo".
El dibujito está centrado en las penurias de la mujercita del desventurado Arthur…
Compañeros de trabajo.
Recuperación de un antiguo relato de Escritos. Ligeramente retocado, y reconvertido en un homenaje al cine barato de terror de los psicópatas de serie “B” de la actualidad.
Lo esperó a la salida. Era un joven de veintiocho años. Estatura inferior a la media. Cabellos cortos rubios pajizos. Aparentaba cierta inocencia, como si fuera incapaz de romper un vaso de cristal. Bastardo. Si supiera ya lo que estaba sucediendo desde la distancia de su propio hogar en las horas más recientes de ese mismo jodido día, no sonreiría ni siquiera al abordarle.
– ¿Arthur Desmoines? – le preguntó cuando este estaba acercándose a su Ford Focus gris metalizado por el lado de la puerta del conductor.
Arthur se detuvo y lo miró con curiosidad.
– ¿Quiere algo? ¿De qué me conoce? No me suena su cara.
– Pues debería.
– Va a ser que no.
– Seguro que le suena el nombre de Albert Lawrence Douglas.
Fue citar el nombre y aquel joven perdió su jovialidad inicial en un instante.
– Bueno. Es compañero de trabajo.
– Eso ya lo sé. Ahora haga el favor de acompañarme hasta mi furgoneta. La tengo estacionada en esa esquina, donde no nos molestará nadie.
Arthur gesticuló con firmeza con la mano derecha.
– Oiga, si es familiar del chaval, sepa que se dirige a la persona equivocada. Además salgo de un turno de catorce horas. Estoy muerto y con ganas de llegar a casa para cenar.
– Donde estará su mujer. Una jovencita tierna y adorable. Sobre todo cuando grita al ser amenazada por un cuchillo apretado sin ninguna ligereza contra su garganta…
Sin mediar más palabra, le mostró una mini grabadora y la puso en marcha.
Una voz angustiada femenina surgió del aparato:
– “¡Arthur! ¡Por favor! ¡Tienes que hacer todo lo que te diga este hombre…! ¡Noo! ¡Otra marca en el brazo, no! ¡Por favor, Arthur! ¡Si no lo haces, me va a marcar todo el cuerpo…! ¡No! ¡Suéltame la pierna…!”
Apagó la grabadora. Observó la perplejidad reflejada en el rostro imberbe de aquel desgraciado.
– ¡Laura! ¡Hijo de puta! ¿Qué le estás haciendo? ¿O qué le has hecho?
– Acompáñeme hasta el vehículo. Ahí tengo un equipo montado donde podrá observar en directo el estado de su esposa. Quiero que sepa que si no me obedece, no sólo morirá ella, si no que igualmente lo hará usted. Y después iré a por sus padres. Mi inclemencia con su familia será total.
Se guardó la grabadora en un bolsillo y la sustituyó por una pistola Glock con silenciador.
– ¡Loco! ¡Eres un maldito perturbado!
– Eche a caminar conmigo.
Arthur se vio forzado a dirigirse hacia un furgón de reparto de carrocería oscura, estilo azul eléctrico.
No dejó de apuntarlo con el arma. Sintió un olor acre similar a la orina. Como ya suponía, aquel muchacho era una gallina. Sólo se servía de su propio servilismo para intentar medrar en el escalafón de la empresa donde trabajaba, perjudicando a sus propios compañeros de trabajo. Le tendió las llaves y le hizo una indicación de que abriera las puertas traseras del vehículo y luego subiera a su interior.
– ¿Tienes a Laura aquí dentro, canalla?
– Digamos que tan sólo en espíritu. Su cuerpo está donde corresponde.
– ¿Cómo?
Arthur abrió las puertas y vio que la parte trasera de carga del furgón estaba ocupado por un equipo de audio y video, como si fuera una unidad móvil de televisión con monitores.
– Yo entraré después de usted – le dijo a Arthur, señalándole los dos taburetes ubicados frente al panel de las cámaras.
Cuando lo hizo, cerró las puertas. El joven ya se había sentado y él lo hizo a su lado, hincándole la boca del cañón en las costillas de su costado derecho.
– Voy a serle breve, Arthur. Su compañero Albert está a punto de ser despedido por una falsa acusación. Ustedes son vigilantes de seguridad, y dentro del reglamento de régimen interno, en lo que respecta a las sanciones, hay diversas faltas muy graves que pueden conllevar el despido fulminante por parte de la empresa. Una de estas infracciones es el consumo de bebidas alcohólicas y cualquier tipo de estupefacientes durante el servicio.
Se detuvo unos segundos en la explicación. Miró al joven sin pestañear. Este accedió a contarle lo sucedido hace unos días durante su turno de trabajo compartido con Albert Lawrence Douglas.
– Vale, Albert fue pillado bastante bebido. Su estado era lamentable. El inspector lo hizo constar en el parte diario y luego fue sancionado. También es cierto que puede incluso ser despedido, pero ese no es mi problema.
– Se equivoca, Arthur. Ese es su principal problema, y el que mortifica a su mujer.
Pulsó un mando y las tres pantallas de los monitores se llenaron con la presencia de Laura. Estaba vestida simplemente con su ropa interior, introducida en una bañera con agua, inmovilizada a los asideros con cadenas. Miraba al objetivo de la cámara con el terror impregnando las pupilas de sus ojos.
Arthur se quiso incorporar, pero la punta de la pistola estaba apretada de firme contra su costado.
– Siéntese, por favor. No tengo ganas de apretar el gatillo, al menos por el momento.
– ¡Cabrón! ¿Qué pinta mi Laura en esa puta bañera? Dios, encima los brazos, la cara… ¡Te has ensañado con ella! La has dejado marcada de por vida con cicatrices, hijo de puta.
– Más o menos en la misma medida en que de momento su compañero Albert Lawrence Douglas está sufriendo los rigores de una sanción injusta e inmerecida.
Arthur se acomodó sobre el taburete, afrontando la mirada fría y sin escrúpulos de aquel hombre.
– Continuemos con la historia. En este caso con sinceridades. Arthur, tanto por parte de Albert, como de muchos más de sus compañeros de trabajo, reconocen que es usted un trepador que vendería a su propia madre con tal de conseguirse los favores de sus superiores. Además anhelas un día ser inspector. Y qué mejor manera de hacerlo, que cumplir con los deseos de uno de tus superiores, quien mantiene discrepancias con Albert por la negativa continuada de este a trabajar en sus días libres cuando hay bajas en el equipo por enfermedad. Le dijiste que podrías echarle una mano quitando de encima a Albert, así que en un turno que ambos coincidisteis, te inventaste que estuvo trabajando en precarias condiciones bajo los efectos del alcohol. Era tu palabra contra la de él, pero lo suficiente para que el inspector lo sancionara mientras salga adelante el recurso planteado por Albert. Con la gravedad que esto puede tardar un tiempo. El suficiente para mermar la moral de su compañero, pues hasta que no llegue la fecha del juicio laboral, no puede trabajar en ninguna otra empresa de seguridad por la grave condicionante del despido. Seguro que las referencias que pidan a sus superiores serán negativas. Y hoy en día, sin ingresos, uno lo pasa rematadamente mal.
– ¡Yo no falseé el informe!
– Entonces si no lo falseaste, tu mujer morirá.
“ Arthur. En el instante que yo lo ordene, la persona que tengo a cargo de tu esposa saldrá en escena portando un pequeño electrodoméstico. Puede ser una tostadora, una radio, etc… El caso es que estará enchufado, y en cuanto entre en contacto con el agua, Laura perecerá electrocutada delante de tus propios ojos. Luego yo te pegaré un par de tiros, y Albert será vengado de una forma ligeramente agresiva.
Arthur se quiso incorporar en actitud implorante.
– ¡No! ¡Suelta a mi Laura! ¿Qué quieres de mí?
– Que seas sincero. Ahora mismo redactarás un nuevo informe donde reconoces la falsedad de los hechos – le tendió una hoja. – Dentro de unas escasas horas, en cuanto abran las oficinas de la empresa de seguridad donde trabajáis ambos, acudirás raudo y solícito y ante un mando neutral, le reconocerás que mentiste acusando falsamente a Albert. En cuanto Albert se reincorpore al trabajo, volverás a ver a tu mujer. Te doy un plazo de veinticuatro horas. Si Albert Lawrence Douglas no está trabajando para entonces, y a la vez no eres despedido como te mereces, no sabrás nunca más del paradero de Laura. Puede que incluso decida también acabar con tus padres…
Conforme decía esto último, pulsó el mando y en una cámara se pudo observar a dos personas atadas de manos y pies y con los rostros ocultados bajo sendas capuchas negras. Estaban sentadas en dos sillas de madera.
Arrimó los labios a un micrófono.
– Muévete para que te vea Arthur – dijo con voz impersonal.
Una sombra se fue acercando a las dos personas inmovilizadas portando un hacha…
Pasaron las horas, y con ellas, el plazo. Conforme se esperaba, Arthur Desmoines reconoció su falsa acusación contra Albert Lawrence Douglas . El primero fue despedido, mientras el segundo recuperaba su trabajo y su estabilidad emocional.
Albert terminó su primer turno tras varios días de paro forzoso. En cuanto regresó a casa, se tumbó en el sofá del salón y se puso a ver las grabaciones prestadas por su amigo de mentirijillas.
Sonriendo, hizo subir el volumen del televisor con el mando a distancia, recreándose en los gritos de Laura Desmoines conforme era torturada por el filo de una navaja…
– Estuviste genial – se dijo, satisfecho.
– Efectivamente. Encima el muy gilipollas se creyó que todo sucedía en riguroso directo – se contestó a sí mismo.
– Así es. Siempre dije que Arthur, aparte de ser un puñetero lameculos, de inteligencia anda muy justito. Mira que no fijarse que en la grabación de sus supuestos padres, estos no eran más que dos simples maniquíes…
Albert se restregó los párpados.
Aquel idiota ignoraba que tenía dos personalidades… Además de ciertos conocimientos de maquillaje y ventriloquia, que le hicieron pasar por un perfecto psicópata.
Esto último ya estaba a punto de implantarse en su mente. De hecho, si Arthur no hubiera accedido a sus deseos, no hubiera dudado en ningún instante en haber acabado tanto con él, como con su otrora bella mujer…
La prueba del afecto. (Proof of affection).
Hace tiempo que no hago la entrada previa de uno de mis relatos. En este caso me permito unas breves líneas para explicarles a mis queridos lectores que puede que esta historia sea un poco durilla de leer. Avisados quedan. Y como siempre, en Escritos de Pesadilla nunca se prodigan los finales felices.
Que disfruten de la lectura…
Una persona enferma y cruel…
– ¡Noo! ¿Qué pretende hacerme?
La angustia de sus víctimas…
El sufrimiento.
El dolor.
La tortura.
La lucha por la supervivencia.
– Tengo que desfigurarte por completo. Hacerte irreconocible. De esta manera serás sometido a la prueba final del afecto. Si la superas, vivirás y retornarás con tus seres queridos.
“Si sale fallida, yo mismo te quitaré la vida, porque una vez seas rechazado, no aportarías nada a la humanidad nuestra tan perfeccionista.
Semanas y meses de seguimiento de cada futura víctima. Siempre la persona elegida era el novio o el marido. A ser posible sin hijos.
En el instante más propicio, llegaba el secuestro.
Su confinamiento durante semanas en su calabozo secreto.
– ¡Por amor de Dios! ¡Libéreme de esta penitencia!
Se consideraba un genio en transformar el aspecto físico externo de las personas. No era ningún cirujano plástico. Pero bien pensado, los médicos nazis no tenían bases científicas sólidas en sus crueles experimentos con seres humanos durante el holocausto de la segunda guerra mundial.
Su mentalidad era fría y certera. Empleaba con precisión el escalpelo y demás instrumentos quirúrgicos para sajar y deteriorar la piel de sus víctimas. También se servía de ácidos, de agua y aceite hirviendo.
Su presión psicológica sobre sus particulares cobayas era extrema. Les ponía a veces música altisonante las veinticuatro horas del día. La comida que les proporcionaba era escasa y magra, con el fin de ocasionar una pérdida de peso, falta de nutrientes, vitaminas, minerales y proteínas esenciales que ocasionaban la caída incipiente del cabello y las uñas.
Los ruegos de cada hombre torturado eran continuos. Sus gritos y aullidos eran tan tremendos conforme les infligía el castigo corporal que le hacían de tener que operar con tapones para los oídos.
El tiempo se eternizaba. Siempre permanecía atento a cuanto se emitiese por los noticiarios de la televisión y la radio, se informara en la prensa escrita y por las webs oficiales periodísticas de internet.
A veces se precisaba el reconocimiento público de la ausencia o desaparición de alguna de las víctimas. Otras veces se obviaba por causas desconocidas.
Lo que ignoraban los familiares de las personas desaparecidas era que, aparte de ejercer los cambios externos en la anatomía de estas, continuaba un seguimiento casi a diario de las novias y esposas.
Conseguida la información precisa, se la transmitía al marido o novio.
– Te sigue echando de menos. Está claro que será difícil que te olvide.
– Maldito… Pagarás por esto… Por todo lo que me estás haciendo…
– Te queda poco tiempo ya para afrontar la prueba. Deberías de estar ansioso por la cercanía de esa fecha, donde se demostrará que Eloísa te seguirá queriendo aún a pesar de tu aspecto.
Cerraba la puerta de acero a cal y canto.
La prueba del afecto.
La proporción entre el éxito y el fracaso de la misma se inclinaba manifiestamente por lo segundo.
Donald. Reginald. Samuel. Ethan.
Todos fueron incapaces de superarla.
¿Acaso lo lograría Eddie Williams?
Su joven esposa lo adoraba. Suspiraba por él.
Ahora estaba sumida en una profunda depresión desde que Eddie desapareciera hacía casi dos meses. La policía dio por archivado el caso, haciéndole ver que su marido se había marchado por iniciativa propia, motivado por las deudas de su empresa de hosting de páginas webs.
Conocedor de que Eloísa permanecía encerrada en su propia casa, dejándose marchitar por la inmensa pena que la afligía, no tuvo la menor duda de que ese sería el escenario ideal para llevar a cabo la prueba del afecto.
Con el táser inmovilizó a Eddie. Cuando este despertó, estaba sentado al lado de su captor, quien conducía el furgón.
– Vamos camino a casa, Eddie. Vas a ver a Eloísa. Y estoy seguro que aún a pesar de todo, ella te reconocerá fácilmente.
– Eso espero…- dijo en un hilo de voz ronco Eddie.
Sumiso. A merced suya.
A eso conduce el deterioro de la mente tras un continuado daño físico y psicológico.
Eloísa estaba sumida por el efecto adormecedor del prozac entre las sábanas de su cama.
Percibió el sonido del timbre de la puerta. En un principio no le prestó gran atención. Ante la persistencia, se incorporó, recorriendo el camino hasta la entrada con paso cansino.
Quiso mirar por la mirilla, pero la persona que llamaba estaba situada fuera del alcance de la lente de aumento.
En ese instante de inseguridad ante qué hacer, si abrir o no, una voz maltrecha y grave la llamó por su nombre de pila.
– Eloísa. Soy yo. Eddie. Por fin he regresado.
¡Eddie! Era su marido. ¡Estaba vivo!
Pero ese tono de voz no se correspondía con el de su marido.
Sin quitar la cadena, abrió la puerta hasta el límite permitido.
– Eddie. Si eres tú, muéstrate, y te abriré al instante. No sabes cuánto te he echado de menos.
Eloísa estaba anhelante. Impaciente por quitar la cadena. De abrir la puerta del todo para arrojarse en los brazos amorosos de su Eddie…
Sus expectativas de esperanza cumplida se desvanecieron al asomarse en el hueco de la puerta con el quicio un rostro esquelético y horrendo, surcado de profundas cicatrices. Llevaba puesta la capucha de una sucia sudadera deportiva para ocultar su calvicie extrema.
– Mi Eloísa. Déjame pasar. Estoy extenuado y necesito cuidados médicos urgentemente.
– ¡Tú no eres Eddie!
Aquella boca que le hablaba tenía los labios resecos y partidos, carecía de dentadura y supuraba por las encías sangrantes grumos de tono escarlata.
Era irreconocible. Su marido pesaba ochenta y cinco kilos. La criatura demencial presente en el quicio no llegaría ni a los cuarenta.
Eloísa estaba desquiciada por la presencia. Cerró la puerta de golpe y se apresuró a correr hacia el teléfono para alertar a la policía de la amenaza de un desconocido que la estaba acosando.
– Eloísa. Soy yo. No me hagas esto…
La voz de Eddie era llorosa.
Una mano se aferró a su hombro derecho.
Eddie se volvió para encontrarse con su captor.
– No has superado la prueba del afecto, Eddie. Ella no te ha reconocido.
Eddie no tenía fuerzas para resistirse. Lo acompañó hasta la furgoneta, desapareciendo de la vida de su mujer para siempre.
Un nuevo fracaso.
Tanto esfuerzo dedicado en la transformación de la víctima para nada.
La chispa del amor que debía de haber quedado entre marido y mujer no prendió al no reconocer Eloísa al monstruoso ser que la visitó como la identidad verdadera de Eddie Williams.
Eddie estaba colocado de rodillas sobre bolsas de plásticos esparcidos por el suelo de su celda.
De pie, detrás de él, estaba su creador.
Este mantenía la boca del cañón de la pistola apretada contra su nuca.
– Siento que no hayas superado la prueba, Eddie.
No le contestó. Ni rogó ya por su vida.
Todo era llanto entre gimoteos de pura desilusión.
Aquel disparo certero iba a rematar su terrible e infame calvario.
El dedo índice apretó el gatillo.
Un fogonazo y el estallido de la bala.
Seguido de un cerebro destrozado.
Un cuerpo que se derrumba, inerte.
Más tarde recogió el cadáver y limpió la estancia.
Llegada la noche se deshizo del quinto ejemplar que tampoco había superado la prueba del afecto.