Bueno. A veces no siempre el terror tiene que proceder de sitios oscuros, remotos y tenebrosos. En una ciudad cualquiera, a plena luz del día, quien padece una persecución puede verse sumergido en el mayor de los horrores. Y más viendo que nadie le presta atención, peligrando con ello su seguridad física, o inclusive… la vida.
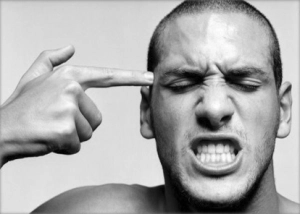 Todo comenzó de la forma más absurda. Aston Nash estaba realizando footing por las calles de la ciudad donde residía. Era en pleno verano. La hora, las once de la mañana. La temperatura era llevadera. El día laboral, así que había mucha gente andando por las aceras y un tráfico destacado por las vías públicas. Enfundado en su camiseta de manga corta y su pantalón corto, se esforzaba por mantener su buen ritmo. Tenía treinta años y se cuidaba. Con frecuencia participaba en carreras de fondo urbanas. En ese instante estaba mediado su recorrido. Todo transcurría con normalidad. Fue abordando el centro de la ciudad, hasta detenerse en un paso de cebra con semáforo para el cruce de los peatones. Estaba en plena avenida. El tráfico fue pasando, hasta que les llegó la hora de tener que detenerse ante la luz roja. Cuando estaba seguro para cruzar por las rayas pintadas sobre el asfalto, un vehículo de segunda mano, de carrocería gris y carente del distintivo de la marca del fabricante del mismo, se pasó el semáforo, invadió el paso de peatones, estando a punto de llevárselo por delante. A los pocos metros, se tuvo que detener en la curva de la siguiente intersección. Aston, enfadado por la brusca maniobra del conductor del coche, se acercó a la parte trasera del mismo y con fuerza golpeó la luna trasera con la palma de la mano abierta, para acto seguido reanudar su marcha, cruzando la calle, antes de que se le pusiera rojo el semáforo de peatones.
Todo comenzó de la forma más absurda. Aston Nash estaba realizando footing por las calles de la ciudad donde residía. Era en pleno verano. La hora, las once de la mañana. La temperatura era llevadera. El día laboral, así que había mucha gente andando por las aceras y un tráfico destacado por las vías públicas. Enfundado en su camiseta de manga corta y su pantalón corto, se esforzaba por mantener su buen ritmo. Tenía treinta años y se cuidaba. Con frecuencia participaba en carreras de fondo urbanas. En ese instante estaba mediado su recorrido. Todo transcurría con normalidad. Fue abordando el centro de la ciudad, hasta detenerse en un paso de cebra con semáforo para el cruce de los peatones. Estaba en plena avenida. El tráfico fue pasando, hasta que les llegó la hora de tener que detenerse ante la luz roja. Cuando estaba seguro para cruzar por las rayas pintadas sobre el asfalto, un vehículo de segunda mano, de carrocería gris y carente del distintivo de la marca del fabricante del mismo, se pasó el semáforo, invadió el paso de peatones, estando a punto de llevárselo por delante. A los pocos metros, se tuvo que detener en la curva de la siguiente intersección. Aston, enfadado por la brusca maniobra del conductor del coche, se acercó a la parte trasera del mismo y con fuerza golpeó la luna trasera con la palma de la mano abierta, para acto seguido reanudar su marcha, cruzando la calle, antes de que se le pusiera rojo el semáforo de peatones.
Por instinto, al alcanzar la acera, giró la cabeza, queriendo observar el coche. Cuál fue su sorpresa al ver que el conductor había maniobrado con presteza, dando la vuelta en la rotonda de la intersección, deteniéndose a cinco metros escasos de donde él se encontraba. Lo vio abrir la puerta para salir. Llevaba gafas de sol.
– ¡Eh! ¡Tú! ¡Hijo de puta! ¡La llevas clara! – le gritó en tono amenazante.
Aston se sintió ciertamente perturbado por la agresividad del energúmeno, y echó a correr con todas las fuerzas que podía imprimir a sus piernas. Sin mirar atrás, avanzó por varias calles. En su fuero interno, se imaginaba que aquel maleducado habría reanudado su propio camino.
Al detenerse en el siguiente semáforo de peatones, un coche tocó el claxon a su izquierda.
Se volvió y comprobó que era el coche gris. Tenía la ventanilla del conductor medio bajada. Este le sonrió con desdén desde detrás del cristal del parabrisas. Le mostró el dedo índice de la mano izquierda.
– ¡Corre, corre, que lo vas a necesitar! ¡Cabronazo! – le vociferó hasta quedarse medio ronco.
Aston estaba nervioso e intranquilo. Se puso a buscar a un agente de policía por las cercanías, pero no encontró a ninguno. No le quedó más remedio que continuar con su carrera, internándose por callejuelas internas, alejadas de las principales para intentar darle esquinazo al matón del coche. Alcanzó un parque público y se camufló entre los transeúntes. Se detuvo unos segundos, con la respiración entrecortada y con las piernas cansadas por el ritmo excesivo. Miró en derredor, buscando la silueta de la carrocería gris. No la halló, y medio aliviado, continuó trotando a paso ligero por la hierba. Al norte del parque, un río lo cortaba, dividiéndolo, con un puente peatonal que discurría paralelo a la avenida que llevaba al siguiente barrio de la localidad. Decidió subir por el acceso destinado a los peatones, y cuando llevaba medio camino recorrido, vio el coche gris aparcado al final de la subida. El conductor estaba descendiendo por el puente. Se dirigía a grandes zancadas hacia donde estaba él.
– ¡La que te espera, nenaza! ¡Te voy a matar! ¡De aquí no sales vivo!
Aston se quedó petrificado. El sujeto enarbolaba un palo de golf. Para cuando quiso huir ya se le había echado encima, acorralándole contra el pretil del puente.
– ¡Desgraciado! ¿A qué vino joderme el cristal trasero del coche?
– Yo. Usted se pasó el semáforo en rojo, luego se comió el paso de peatones. Casi me atropella.
– ¡Mentira! ¡Estaba en verde! ¡Inútil! ¡Tío pijo! ¡Con tus zapatillas de doscientos dólares! ¡La madre que te parió! – el hombre le soltó un golpe de lleno con el palo de golf en la cadera derecha.
– No le he roto el vidrio. Sólo le di un golpe con la palma de la mano – musitó Aston, echando a llorar por el dolor.
– ¡Nenaza! No me paso el semáforo. Ni atravieso el paso de cebra. Y mucho menos te he atropellado.
– ¡No me golpee de nuevo! – suplicó Aston.
Aquella mala bestia mostró los dientes. Lo sujetó por las solapas de la camiseta deportiva y lo mantuvo apretado de espaldas sobre el pretil.
– ¿Sabes? Espero que sepas nadar.
Y sin mediar más palabra, lo empujó desde el puente hasta el río que discurría por debajo.
Cuando llegó abajo, Aston se golpeó la cabeza con el fondo rocoso del río, dado su escaso caudal, muriendo al instante.
El conductor sonrió satisfecho, excitado por el subidón de adrenalina. Nadie había reparado en su discusión. Se dirigió hacia su insustancial coche gris, guardó el palo en los asientos traseros y se marchó, satisfecho de haberle dado su merecido a ese estúpido petimetre que había osado golpear su vehículo sin ninguna justificación previa.
